Noticias en Español
Delitos de odio en Ecuador: sin sentencias, protocolos y la eterna incógnita de cómo juzgarlos
La ley y el Código Penal incluyen las personas LGBTQ
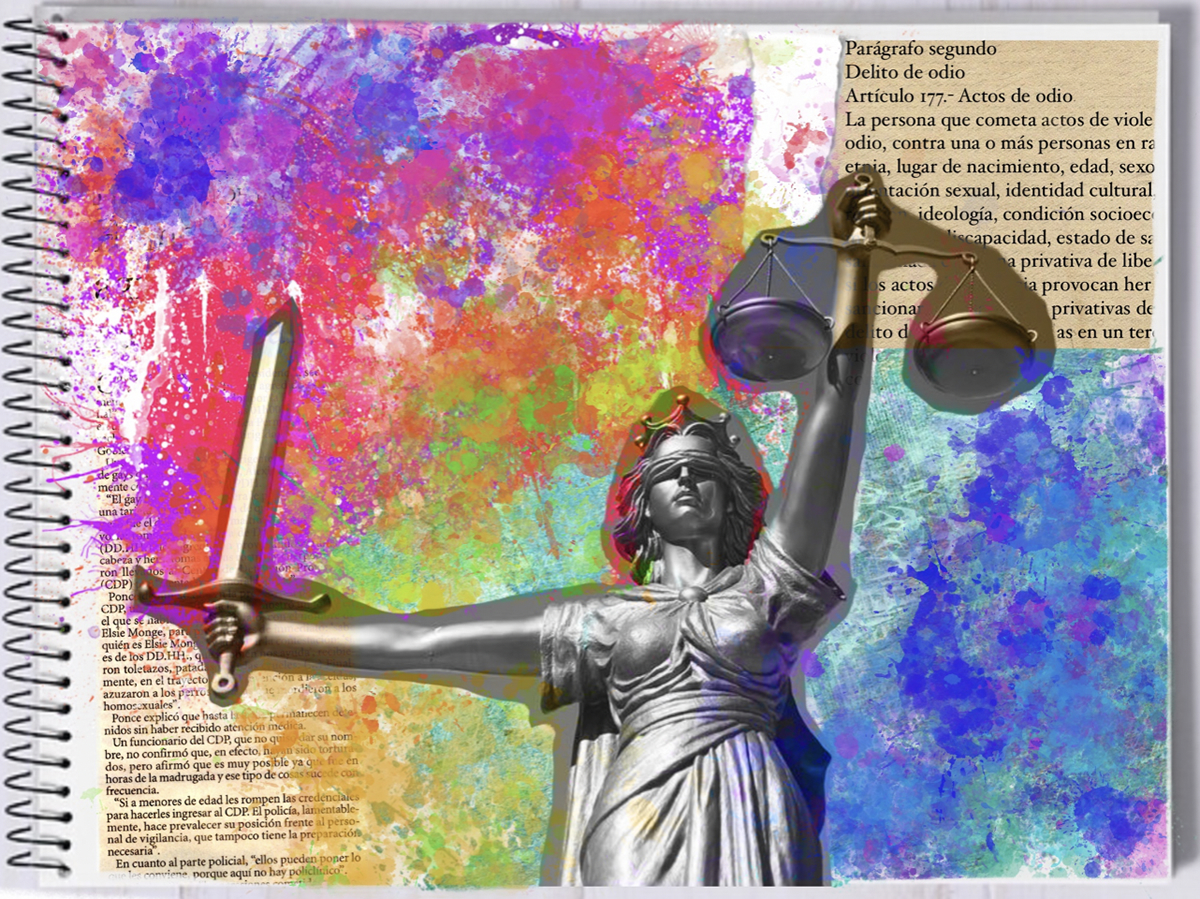
Por Óscar Molina V.
Domingo, noche, mediados de enero de 2022.
Ronny (nombre protegido) estaba en una parada de bus entre las calles 38 y Portete, en el sur de Guayaquil. Llevaba 25 minutos esperando y, como no pasaba ningún bus, decidió caminar a la casa de su amigo en el barrio Los Ceibos. Era un camino conocido. Nunca le había pasado nada.
Ronny –drag queen, cantante, 23 años– iba distraído, contestando un mensaje. Levantó la vista un rato, vio la rampa del puente Portete que iba a cruzar y empezó a subirlas concentrado en el teléfono. De pronto, de la oscuridad, salieron dos hombres. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron a un zaguán.
–Había ropa rasgada, colchones rotos, preservativos. Pensé que iba a ser un robo diminuto, pero cuando me arrastraron allá me imaginé que me iban a violar.
Mientras uno lo retenía, el otro le quitaba el celular, el short, el boxer, los zapatos. Ronny se quedó solo en camiseta. Tres hombres más aparecieron. Ronny quiso gritar, pero le taparon la boca. Lo ahorcaron.
–Y me empezaron a decir: ¿Te gustan los hombres, maricón? ¿Te gustan? Aquí tienes cinco.
Ronny no podía respirar. Con sus últimas fuerzas, le arañó la cara a quien lo retenía. Los agresores se fueron: se asustaron.
–Eran jovencitos, de esos manes que recién comienzan. Al verme, asimilaron que era gay, débil, y que me iba a dejar nomás. Me atacaron con más saña por mi condición.
Desnudo y descalzo, Ronny fue hasta una gasolinera para pedir ayuda. No le hicieron caso. Una señora lo vio, le dio una pantaloneta y le prestó el teléfono para que llamara a la Policía. Cuando llegaron, los policías le dijeron que no podían hacer nada porque no había una denuncia.
Al día siguiente, Ronny fue a una de las delegaciones de la Fiscalía en Guayaquil. Se puso al final de la fila: había unas 30 personas delante suyo. Esperó 40 minutos y, cansado, se fue.
–Igual no creo que hubiera servido de nada quedarme y denunciar, porque ni investigan.
Ronny dice que tampoco sabía que podía haber denunciado lo que le pasó como un delito de discriminación o de odio. No sabía, ni siquiera, que esos delitos existen en Ecuador.
***
Los delitos de odio se incluyeron en la legislación ecuatoriana en 2009, en la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, que mencionaba “cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas” a causa de su “orientación sexual o identidad sexual” (sic).
Actualmente, el Código Órganico Integral Penal (COIP), aprobado en 2014, tipifica el delito de odio. El artículo 177 define los “actos de odio” como cualquier acto “de violencia física o psicológica de odio” por razones de etnia, edad, “sexo, identidad de género y orientación sexual”, entre otros. La sanción para este delito es de uno a tres años de prisión.
Si la violencia mata a la persona, la pena es de 22 a 26 años.
En el COIP de 2014 también se incluyó el delito de discriminación en el artículo 176. En este caso, la persona que propague, practique o incite distinción, restricción, exclusión o preferencia por, entre otros motivos, identidad de género u orientación sexual, “será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía General de Estado, ejemplifica cada delito:
– Un delito de discriminación, por ejemplo, es si llego a un establecimiento de salud, soy una mujer lesbiana, pido atención gineco-obstétrica e indico que tengo relaciones sexuales con mi pareja, y el médico se asusta y me dice que no atiende a mujeres lesbianas. Está ejerciendo un acto de exclusión de mi derecho a la salud por mi orientación sexual, mi identidad y mi proyecto de vida. Si fuese un delito de odio, puede ser que, en esa revisión, el médico me empuja y me lastima con el aparato que usa para revisar mis órganos genitales.
El caso de Siri Daniela Aconcha, una mujer trans migrante de 22 años, configuraría un delito de discriminación. En abril de 2022, en una consulta en el hospital público Eugenio Espejo, en Quito, le fue negado su derecho a la salud. Aconcha denunció que el médico que la atendió le dijo que la transexualidad “es un trastorno” y amenazó con borrar sus datos del sistema.
Las implicaciones y consecuencias de los delitos de discriminación y de odio son claras. Pero la aplicación específica del delito de odio aún es un terreno movedizo.
Tesis y artículos que lo analizan coinciden en que la “subjetividad” de este delito es problemática. Abogados y jueces –indican estos análisis– tendrían dificultades para probarlo y juzgarlo como tal, pues se basa “en un elemento meramente subjetivo” como los sentimientos, “específicamente el odio”.
En un artículo de 2013 al respecto, Vicente Robalino Villafuerte (+), entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, concluye que, incluso, “resulta peligroso cuando las emociones son objeto de norma y no los bienes jurídicos aportados por la carta constitucional, dejando así a la administración de justicia en un debate de emociones y no de conceptos jurídicos”.
***
–No es difícil investigar un delito de odio si se tienen los elementos probatorios y las experticias periciales para hacerlo.
Lo dice Christian Paula, abogado, docente de la Universidad Central del Ecuador y miembro de Fundación Pakta. Paula reconoce la subjetividad de este delito y explica que ésta se refiere al móvil o al motivo que lo provoca.
–Lo que hay que entender es que hay un prejuicio subjetivo instalado en la persona agresora. La Fiscalía y los abogados de la acusación particular, entonces, deben tener la argucia para recaudar material probatorio coyuntural y psicológico del móvil del agresor.
Para eso, agrega, se debería hacer una pericia psicológica, otra de contexto –para saber cómo fue criada esa persona, su historia– y una de contexto de género, para identificar los prejuicios del agresor.
–Pero el problema –opina Paula– es que hay una deficiencia muy fuerte en servicios periciales en Ecuador.
Paula dice, además, que el artículo 81 de la Constitución establece la creación de “procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción” de delitos de violencia intrafamiliar, sexual, y crímenes de odio. Para los últimos, menciona los delitos contras niñas, niños, adolescentes y, entre otros, a “personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección”.
Incluso, según el mismo artículo, “se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo a la Ley”.
En 2014, un grupo de mujeres presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la Corte Constitucional debido a que la Asamblea no había creado dichos procedimientos. La Corte falló a favor.
–Pero la reforma para crear los procedimientos especiales y expeditos –dice Paula– recién se hizo en 2019. Y se colocó solo para los delitos de violencia psicológica contra las mujeres, y no desarrollaron los procedimientos especiales y expeditos penales para los delitos de odio (contra personas LGBTIQ+). Entonces la Asamblea sigue incumpliendo esta sentencia de la Corte Constitucional y el mandato de la Constitución.
Pedro Gutiérrez Guevara, abogade investigadore de Kuska Estudio Jurídico, considera por su parte que es complicado “regular” el odio.
–Sobre todo porque eso, hoy en día, nos pone en una tensión con lo que significaría patologizar a las personas agresoras o perpetradoras (…) Porque a veces con el odio, y con la patología, lo que sucede es que hay una institución que debe encargarse de eso, hay un profesional o una ciencia que tiene que encargarse de eso, porque es básicamente como una enfermedad que alguien tiene.
De ahí que Gutiérrez propone dejar de hablar de odio para hablar de violencia por prejuicios, pues éstos son generados por distintos sectores de la sociedad.
“Resulta problemático que el delito de odio en su redacción no prevea un elemento social/cultural que deba ser investigado, ya que los prejuicios no son construcciones aisladas, son sociales y funcionan en imaginarios colectivos”, escribe Guitiérrez en un artículo titulado (Re)pensar el delito de odio en Ecuador a partir de la muerte violenta de Javier Slater Viteri Alburqueque, incluido en un boletín dedicado al análisis jurídico, social y mediático de este caso de una muerte violenta de un joven homosexual en Arenillas, provincia de El Oro.
–En la violencia por prejuicio –añade– también podemos disputarle cosas al Estado. Porque aunque los prejuicios los generan distintos sectores de la sociedad, quien debería combatirlos, principalmente, es el Estado.
Para Gutiérrez, además, es necesaria una autocrítica frente al “discurso punitivista” que ve en el encarcelamiento “sin privilegios” una forma de castigo justa. Ese “reformismo penal que legitiman ciertos activismos LGBTIQ+”, escribe Gutiérrez en su artículo, “lo que permite es que ‘las malas personas’ terminan sobreviviendo en un sistema carcelario fallido”.
***
Stella Zonin Massi, abogada especialista en derechos humanos y género, dice que los prejuicios y la falta de perspectiva de género de los operadores de justicia también inciden directamente en esta problemática.
Zonin Massi investigó la dificultad de sancionar penalmente los delitos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. En 2020 –dice– encuestó por su cuenta a 72 empleados judiciales a escala nacional –entre jueces penales, fiscales, secretarixs, asistentes– y entrevistó a tres autoridades.
–Y la conclusión –dice Zonin Massi– fue que no tienen claro cuál es el protocolo para investigar un delito de odio porque es muy “subjetivo”. Algunxs incluso decían que no saben la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Lo común, entonces, es que, por facilidad, apliquen un delito más utilizado, como el asesinato.
Paula concuerda con lo de dicha “facilidad” y agrega que otro problema es que, al momento de poner la denuncia, la víctima no puede indicar en los formularios cuál es su orientación sexual o su identidad de género.
Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, reconoce la falta de esas categorías en los formularios.
–Hemos implementado una reingeniería en el SIAF (Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales) que contempla diferentes categorías de género y sus subcategorías, para mejorar esa data estadística de los casos y de las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a una víctima. Por ejemplo, si es mujer, afrodesciente, lesbiana, etc. La idea es tenerlo listo a finales de año o a inicios del año que viene.
–¿Hace falta, sin embargo, más sensibilización para los operadores de justicia sobre este tema?
–Por supuesto, siempre digo que, para la mejora contínua, hay que partir desde el reconocimiento legítimo de que nos falta mucho por hacer. No invisibilizar ese reto y ese desafío (…). Tenemos también la dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional. Ellos están trabajando en programas de sensibilización frente al manejo y abordaje de casos con grupos históricamente vulnerados.
Guido Quezada, director de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía, indicó a través de correo electrónico que 78 servidores de la Fiscalía “aprobaron” el curso virtual Transversalización del Enfoque de Género en el sector público y privado, organizado por el Ministerio de Trabajo en junio de 2021.
En junio de 2022, la misma dirección, según Quezada, “coordinó” la participación de 40 servidores públicos en el curso virtual Desde adentro: Juntxs contra las violencias y discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o canon corporal, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos.
Quezada añadió que la dirección tiene planificado ejecutar otro “módulo” titulado Violencia de Género – Eje temático sobre la comunidad LGBTIQ, dirigido a fiscales, secretarios, asistente de fiscal personal de la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) y servidores de Direcciones de las provincias de Azuay, Guayas, Galápagos, Pichincha y Manabí” (sic).
***
Desde 2014 hasta mediados de junio de 2022 (mes en que se pidió la información), la Fiscalía registraba 2.708 actos de odio en fase pre procesal y procesal penal (es decir, la etapa de investigación con víctimas, testigos, etc., y la etapa acusatoria, de defensa y de emisión de una sentencia). Al preguntar cuántos de esos actos de odio correspondían a casos de personas de la comunidad LGBTIQ+, la Fiscalía respondió por correo electrónico: “la variable de LGBTIQ+ no se refleja en nuestro sistema” (sic).
Y aclaró que, en la información enviada, el tipo penal actos de odio está “desagregado en forma general como “Genero”, que es lo que refleja nuestro sistema” (sic).
Entre 2014 y mediados de junio de 2022, la Fiscalía registró 142 “Actos de odio (violencia de género)” en fase pre procesal y procesal penal.
***
Christian Paula, de Fundación Pakta, menciona al “caso Arce” como una sentencia ejemplar en la que, hasta ahora, se ha aplicado “de manera eficiente” el delito de odio. Este, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, es el primer caso de delito de odio racial sentenciado en el país.
Michael Arce entró a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), en Quito, en 2011. Durante el reclutamiento, según la Fiscalía, fue “afectado física y psicológicamente por ser afroecuatoriano” por el teniente Fernando Encalada, su instructor.
Arce se retiró de la ESMIL por los maltratos y Encalada fue sentenciado a una pena de “cinco meses y veinticuatro días de prisión correccional”, como indica la sentencia, que incluyó también disculpas públicas.
Stella Zonin Massi, en cambio, nombra el caso de Javier Viteri como el primero hacia una persona de la comunidad LGBTIQ+ que podría y debería haber sido sentenciado como un delito de odio.
– Ese caso es claro. Ahí hubo saña. No le das 89 puñaladas a una persona solo porque sí. El delito principal era el odio. El militar que mató a Javier estaba motivado por el odio.
***
Javier Viteri era un chico homosexual de 22 años que vivía en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro. Trabajaba de ayudante en un consultorio odontológico: quería ser médico. El 27 de mayo de 2020, Viteri chateó por el servicio Messenger de Facebook con Hilmar Corozo, de 19 años, conscripto de las Fuerzas Armadas. Lo hizo 10 horas antes del encuentro por la noche.
Corozo fue a la casa de Javier y, 25 minutos después, salió corriendo de ahí, según recoge diario Extra. Cuando los amigos de Viteri entraron a su departamento –donde habían estado unos minutos antes–, lo encontraron muerto. Corozo lo había apuñalado en el cuello, la espalda, el abdomen y el tórax.
–Dentro la instrucción fiscal aparecían elementos que de, alguna u otra manera, hacían entender que estamos hablando de un delito de odio– dice Michael García Jaramillo, abogado de la familia Viteri.
– ¿Qué elementos?
– El chat que mantuvieron antes de lo ocurrido. Estamos hablando de dos personas de sexo masculino que tienen una conversación un poco más profunda, en el sentido de lo que podría llamarse algún tipo de relación. Otro elemento de convicción es que suben al departamento solo dos personas. Y la modalidad, el modus operandi: matar a una persona con cerca de 99 puñaladas. Pero, bueno, esas son potestades única y exclusivamente de Fiscalía.
El 9 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó, sobre todo a la Fiscalía, a que se investigara el caso de Javier Viteri como un delito de odio.
La Defensoría del Pueblo, en el pronunciamiento, “deplora el posible cometimiento de un delito de odio, omitido por el fiscal a cargo, quien, según el reporte de medios de comunicación públicos y privados, habría formulado su acusación por el presunto delito de robo con resultado de muerte, mientras el juez de turno ordenó la investigación por el delito de asesinato”.
Tres días después, el 12 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, conformada por cerca de 30 organizaciones, emitió una alerta en la que señaló que la muerte de Viteri “configura un delito de odio y debe ser investigado de forma exhaustiva”.
Luego de un año, un mes y 10 días de la muerte de Viteri, como indicó le abogade Pedro Gutiérrez en Twitter, Corozo recibió una condena de 34 años y 8 meses por el delito de asesinato. La compensación para la familia, además, se fijó en 50 mil dólares.
🏳️🌈🇪🇨 Luego de 1 año, 1 mes y 10 días se dicta sentencia condenatoria de 34 años y 8 meses contra Hilmar Corozo por la muerte violenta del joven gay #JavierViteri por asesinato en Arenillas. Un caso que nos deja para pensar el subregistro del delito de odio y el punitivismo
— Pedro Gutiérrez Guevara (@GuevPedro) July 7, 2021
–¿Habría sido importante que se lo formulara como un delito de odio?
–Lo que mis clientes buscaban, los papás del hoy occiso, era justicia. Y si me preguntas a mí como abogado, pues, la justicia llegó, llegó. Más allá de que se haya imputado por A o B motivo– dice Michael García Jarramillo, abogado de la familia Viteri.
Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, acota:
–La valoración de la prueba no le corresponde a la Fiscalía, sino le corresponde al juez. Y quien efectivamente sanciona es el juez (…). Desde la dirección de Derechos Humanos emitimos un informe pormenorizado de estándares internacionales de derechos humanos a favor de que se tipifique por delito de odio. Sin perjuicio de ello, a pesar de reunir todos los elementos, el juez, al valorar la prueba, consideró que se debía sancionar por asesinato.
***
–Es lamentable (lo ocurrido con el caso Javier Viteri), porque si bien estamos luchando por leyes, reconocimientos, tipificaciones, condenas, etc., lamentablemente estas se enmarcan alejadas del marco que tiene que ver con respecto a las poblaciones LGBTI.
Es la opinión de Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X, y directora nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Silueta X ha recogido información sobre asesinatos desde 2013 y elabora el infome Runa Sipiy sobre “asesinatos, muertes violentas, no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de asesinatos, secuestros y torturas” de personas de la diversidad sexo genérica.
En 2021, según este informe, hubo 15 asesinatos a personas LGBTIQ+: 10 corresponden a mujeres trans y 5 a hombres homosexuales.
Hasta junio de 2022, dice Rodríguez, ya se registraban 16, y es probable que, hasta fin de año, se dupliquen.
– ¿Puede haber, entonces, un subregistro de delitos de odio hacia la población LGBTIQ+?
Rodríguez responde:
– O sea, no vamos a negar que, si matan a una persona de la diversidad, de repente no tiene que ver con que quien mata odia a personas gays, lesbianas, bisexuales o trans (…). El problema es que no se investigan los casos. El ecuatoriano común, en este momento, está viviendo lo que hemos vivido las personas LGBT desde hace años: te matan y nadie va preso. Esto nosotros lo hemos experimentado siempre.
El Salvador
La marcha LGBTQ desafía el silencio en El Salvador
Se realizó el evento en San Salvador bajo la lluvia, pero con orgullo

SAN SALVADOR, El Salvador — El reloj marcaba el mediodía cuando los primeros colores del arcoíris comenzaron a ondear frente a la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo. A pesar de la incertidumbre generada en redes sociales, donde abundaban los rumores sobre una posible cancelación de la marcha por la diversidad sexual, la ciudad capital comenzaba a llenarse de esperanza, de resistencia y de orgullo.
Este año, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en El Salvador se desarrolló en un contexto tenso, en medio de un clima político que reprime y silencia a las voces disidentes.
“Aunque las estadísticas digan que no existimos, viviendo en El Salvador, un país donde hoy, después de décadas de avances, defender los derechos humanos es de nuevo una causa perseguida, criminalizada y silenciada”, afirmaron representantes de la Federación Salvadoreña LGBTQ+.
A pesar de la cancelación del festival cultural que usualmente acompaña la marcha, los colectivos decidieron seguir adelante con la movilización, priorizando el sentido original de la actividad: salir a las calles para visibilizarse, exigir respeto a sus derechos y recordar a quienes ya no están.
A la 1:30 p.m., una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Algunas de las personas presentes corrieron a refugiarse, mientras otras, debajo de sombrillas y de los escasos árboles en la plaza, decidieron mantenerse firmes. Los comentarios pesimistas no se hicieron esperar: “a lo mejor la cancelan por el clima”, “no se ve tanta gente como otros años”. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia: a las 2:05 p.m. las voces comenzaron a llamar a tomar las calles.
Visibilidad como resistencia
La marcha arrancó bajo una llovizna persistente. La Avenida Roosevelt y la Alameda Juan Pablo II se tiñeron de colores con banderas arcoíris, trans, lésbicas, bisexuales y otras que representan a los diversos sectores de la población LGBTQ. Cada bandera alzada fue un acto político, cada paso una declaración de existencia.
Desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, la marcha se convirtió en un carnaval de dignidad. Carteles con frases como “El amor no se reprime”, “Mi existencia no es delito” o “Marcho por quien ya no puede hacerlo” se alzaron entre las multitudes.
La movilización fue también un espacio para recordar a quienes han perdido la vida por la discriminación y el rechazo. Familias que marcharon por hijos, hijas o amigues que se suicidaron a causa del estigma. Personas que caminaron por quienes aún viven en el miedo, por quienes no pudieron salir del clóset, por quienes se han ido del país huyendo de la violencia.
Arte, fe y rebeldía
Una de las escenas más llamativas fue protagonizada por Nelson Valle, un joven gay que marchó vestido como sacerdote.
“Hay muchas personas que secretamente asisten a ritos religiosos como en Semana Santa, y les gusta vivir en lo oculto. Pero la fe debe ser algo libre porque Dios es amor y es para todos”, dijo.
Valle utilizó su vestimenta como una forma de protesta contra las estructuras religiosas que aún condenan la diversidad sexual.
“Un ejemplo de persona que abrió el diálogo del respeto fue el papa Francisco, abrió la mente y muy adelantado a su tiempo, porque dejó claro que hay que escuchar a toda persona que quiere encontrar a Dios”, agregó.
La marcha también incluyó bandas musicales, grupos de cachiporristas, carrozas artísticas, colectivos provenientes de distintos puntos del país, y manifestaciones de orgullo en todas sus formas. Fue un mosaico cultural que mostró la riqueza y diversidad de la población LGBTQ en El Salvador.

Una lucha que persiste
Las organizaciones presentes coincidieron en su mensaje: la lucha por la igualdad y el reconocimiento no se detiene, a pesar de los intentos del Estado por invisibilizarlos.
“Nuestros cuerpos se niegan a ser borrados y a morir en la invisibilidad de registros que no guardan nuestros nombres ni nuestros géneros”, declararon representantes de la Federación.
Además, agregaron: “Desde este país que nos quiere callar, levantamos nuestras voces: ¡La comunidad LGBTIQ+ no se borra! ¡El Salvador también es nuestro! Construyamos, entre todes, un país donde podamos vivir con Orgullo.”
El ambiente fue de respeto, pero también de desconfianza. La presencia de agentes policiales no pasó desapercibida. Aunque no hubo reportes oficiales de violencia, varias personas expresaron su temor por posibles represalias.
“Marchar hoy es también un acto de valentía”, comentó Alejandra, una joven lesbiana que viajó desde Santa Ana para participar. “Pero tenemos derecho a vivir, a amar, a soñar. Y si nos detenemos, les damos la razón a quienes nos quieren ver en silencio.”
Rumbo al futuro
Concluida la marcha frente a Catedral y el Palacio Nacional, muchas personas permanecieron en la plaza compartiendo abrazos, fotos y palabras de aliento. No hubo festival, no hubo escenario, pero hubo algo más valioso: una comunidad que sigue viva, que sigue resistiendo.
Los retos son muchos: falta de leyes de protección y que apoye las identidades de las personas trans, discriminación laboral, violencia por prejuicio, rechazo familiar, y una narrativa estatal que pretende que no existen. Pero la marcha del 28 de junio demostró que, aunque el camino sea cuesta arriba, la dignidad y el orgullo no se borran.
La lucha por un El Salvador más justo, más plural y más inclusivo continúa. En palabras de uno de los carteles más llamativos de ese día: “No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para recordar que también somos parte de este país”.
Colombia
Colombia avanza hacia la igualdad para personas trans
Fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara la Ley Integral Trans

En un hecho histórico para los derechos humanos en Colombia, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 122 de 2024, conocido como la Ley Integral Trans, que busca garantizar la igualdad efectiva de las personas con identidades de género diversas en el país. Esta iniciativa, impulsada por más de cien organizaciones sociales defensoras de los derechos LGBTQ, congresistas de la comisión por la Diversidad y personas trans, representa un paso decisivo hacia el reconocimiento pleno de derechos para esta población históricamente marginada.
La Ley Integral Trans propone un marco normativo robusto para enfrentar la discriminación y promover la inclusión. Entre sus principales ejes se destacan el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial, el reconocimiento de la identidad de género en todos los ámbitos de la vida, la creación de programas de empleo y educación para personas trans, así como medidas para garantizar el acceso a la justicia y la protección frente a violencias basadas en prejuicios.
Detractores hablan de ‘imposición ideológica
Sin embargo, el avance del proyecto no ha estado exento de polémicas. Algunos sectores conservadores han señalado que la iniciativa representa una “imposición ideológica”. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció públicamente que se opondrá al proyecto de Ley Integral Trans cuando llegue al Senado, argumentando que “todas las personas deben ser tratadas por igual” y que esta propuesta vulneraría un principio constitucional. Estas declaraciones anticipan un debate intenso en las próximas etapas legislativas.
El proyecto también establecelineamientos claros para que las instituciones públicas respeten el nombre y el género con los que las personas trans se identifican, en concordancia con su identidad de género, y contempla procesos de formación y sensibilización en entidades estatales. Además, impulsa políticas públicas en contextos clave como el trabajo, la educación, la cultura y el deporte, promoviendo una vida libre de discriminación y con garantías plenas de participación.
¿Qué sigue para que sea ley?
La Ley aún debe superar varios debates legislativos, incluyendo la plenaria en la Cámara y luego el paso al Senado; pero la sola aprobación en Comisión Primera ya constituye un hito en la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas trans en Colombia. En un país donde esta población enfrenta altos niveles de exclusión, violencia y barreras estructurales, este avance legislativo renueva la esperanza de una transformación real.
Desde www.orgullolgbt.co, celebramos este logro, invitamos a unirnos en esta causa impulsándola en los círculos a los que tengamos acceso y reiteramos nuestro compromiso con la visibilidad, los derechos y la vida digna de las personas trans. La #LeyIntegralTrans bautizada “Ley Sara Millerey” en honor de la mujer trans recientemente asesinada en Bello, Antioquia (ver más aquí); no es solo una propuesta normativa: es un acto de justicia que busca asegurar condiciones reales para que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y respeto por su identidad.
Noticias en Español
¿Hasta cuándo esperaremos el permiso para amar?
El nuevo Papa afirmó que la familia se funda en la “unión estable entre el hombre y la mujer”

Las recientes declaraciones del Papa León XIV han reactivado un debate de enorme peso espiritual y pastoral: ¿cómo entiende la Iglesia el amor, la familia y la dignidad de las personas en toda su diversidad?
En su primer discurso oficial ante el cuerpo diplomático del Vaticano, el 16 de mayo de 2025, el Papa afirmó que la familia se funda en la “unión estable entre el hombre y la mujer”. Estas palabras, pronunciadas con claridad y convicción, reafirman la posición doctrinal tradicional sobre el matrimonio, el aborto y la llamada “ideología de género”. Pero para muchos, estas afirmaciones reabren heridas, traen a la superficie el dolor de sentirse nuevamente al margen, y avivan preguntas que no han encontrado todavía un espacio real de escucha dentro de la Iglesia.
Estas posturas no son nuevas. Ya en 2016, como obispo de Chiclayo, Perú, León XIV expresó su oposición a los programas de educación con perspectiva de género, argumentando que “buscan crear géneros que no existen” y defendiendo una visión binaria de la creación.
Tras el reciente fallecimiento del Papa Francisco —cuyo pontificado marcó una apertura tímida pero significativa hacia una pastoral de la misericordia—, la elección de León XIV suscitó tanto esperanzas como preocupaciones. Francisco, aunque enfrentó resistencias internas, dejó gestos importantes: la bendición a parejas del mismo sexo, el lenguaje de acogida y las exhortaciones a no cerrar las puertas. Pero sus esfuerzos, por valiosos que fueran, no dejaron de ser esfuerzos, porque la estructura misma de la Iglesia, anclada en siglos de doctrina conservadora, reaccionó con oposición firme, limitando cualquier posibilidad real de transformación profunda.
En mi artículo anterior “Cuando el humo blanco no es suficiente” (Pride Society Magazine, abril 2025), advertía que el humo de la elección papal no podía ser tomado como garantía de cambio. La emoción del momento, sin acciones concretas, corre el riesgo de volverse solo un símbolo sin sustancia. Hoy, esas palabras cobran nueva vigencia.
Pero este artículo no es una condena a ninguna iglesia. No es un ataque ni una burla. Es una reflexión desde la fe. Es un clamor desde el corazón pastoral de quienes acompañamos a muchas personas heridas por un discurso que, en nombre de Dios, ha excluido más que ha abrazado.
¿Por qué seguimos esperando el permiso para amar?
¿Por qué seguimos buscando validación en instituciones que, a menudo, nos han negado su respeto?
No pedimos aceptación como una concesión. Exigimos respeto como un derecho. El Evangelio no fue escrito para algunos. Fue proclamado para todos.
Y es aquí donde debemos detenernos. Porque muchas veces, frente a declaraciones como estas, el miedo nos asalta, nos invade y nos paraliza. Nos deja vacilantes. Dudamos de nuestro valor, de nuestra fe, de nuestro lugar en la comunidad. Pero en medio de esas sombras, el Evangelio alza su voz con claridad:
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor” (1 Juan 4:18).
Ese amor no viene de doctrinas. Viene de Dios. Y quien vive en ese amor, no tiene por qué temer.
También es necesario reconocer que quienes tenemos la responsabilidad de enseñar, predicar y liderar en las iglesias, no siempre medimos el poder de nuestras palabras. Con frecuencia, hemos usado la Biblia y las doctrinas como fusiles, y hemos arrinconado a quienes no encajan en nuestras categorías teológicas. ¿De qué sirve hablar de inclusión si no escuchamos? ¿De qué sirve predicar el amor si excluimos con nuestras prácticas?
La Iglesia —toda Iglesia— está llamada a reflejar el corazón de Dios. Y ese corazón no clasifica, no discrimina, no teme a la diversidad. Ese corazón solo sabe amar.
Como dijo el apóstol Pablo:
“Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús” (Gál 3:28).
Hoy repito con fuerza: el Dios que conozco no condena el amor. El Dios que conozco condena el odio.
Y mientras haya personas que aman, que buscan justicia, que luchan por ser quienes son sin miedo, Dios seguirá caminando con ellas.
-

 U.S. Supreme Court3 days ago
U.S. Supreme Court3 days agoSupreme Court to consider bans on trans athletes in school sports
-

 Out & About3 days ago
Out & About3 days agoCelebrate the Fourth of July the gay way!
-

 Virginia3 days ago
Virginia3 days agoVa. court allows conversion therapy despite law banning it
-

 Maryland5 days ago
Maryland5 days agoLGBTQ suicide prevention hotline option is going away. Here’s where else to go in Md.












