Noticias en Español
Viviendo una ‘pesadilla americana’
Colaborador del Blade describe el centro de detención en Luisiana como infierno
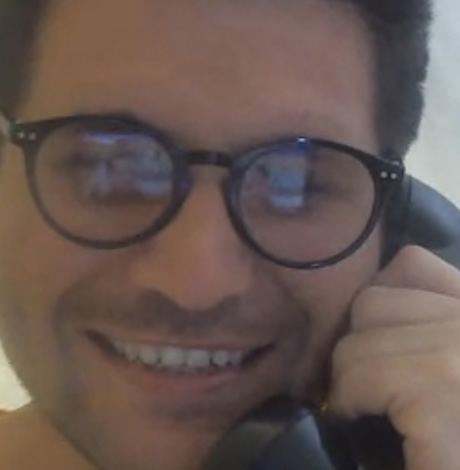
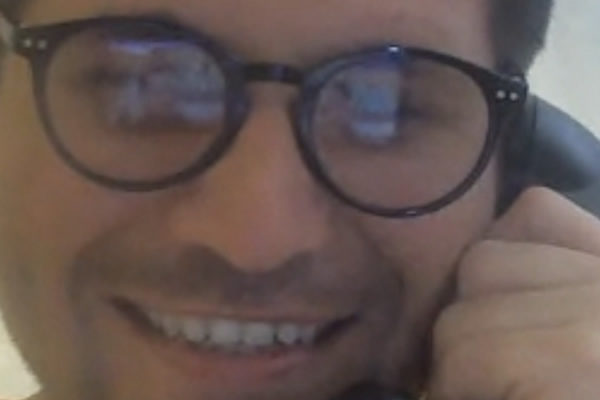
Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés ha descrito las condiciones en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como una violación de derechos humanos. Una portavoz de ICE en respuesta de las acusaciones anteriores de Valdés dijo que su agencia “está comprometida a defender un sistema de detención de inmigrantes que prioriza la salud, la seguridad y el bienestar a todos que están bajo nuestra custodia, incluyendo lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas intersex”.
El Blade recibió la nota de opinión de Valdés el 29 de junio.
PLAIN DEALING, Luisiana — El sueño americano de vivir en absoluta libertad, a salvo de las amenazas, persecución, violencia, tortura psicológica y hasta la muerte que me ha impuesto la dictadura de Cuba por mis labores periodísticas se me deshizo entre las manos apenas arribí a Luisiana. Los cubanos que aquí también solicitan la protección del gobierno estadounidense me recibieron en Bossier Parish Medium Security Facility con una irónica sorpresa. Abrieron los brazos y me dijeron: ¡”Bienvenido al Infierno”!
Apenas podía creer que acumulaban nueve, 10 y hasta 11 meses pidiéndose, a la espera de una respuesta positiva de sus casos por parte de las autoridades migratorias.
Yo, llegaba borracho de ilusión, pues una oficial de asilo que me había entrevista en el Tallahatchie County Correctional Facility en Tutwiler, Misisipí, el 28 de marzo había determinado que sufría de un “miedo creíble de persecución o tortura” en Cuba y solo bastaba una primera audiencia con un juez de inmigración para obtener mi libertad condicional y continuar mi proceso en libertad, tal como lo establece la ley estadounidense, pero estaba equivocado. Otra vez las voces de los coterráneos se encargaron de apagar la esperanza: “¡De Luisiana no sale nadie”!
Bastaron unos minutos para que mi sueño, como el de muchos otros, se tornara pesadilla. Fue así que los más de 30 migrantes que llegamos la tarde del 3 de mayo a Luisiana, procedentes de Misisipí luego de más de un mes recluidos en Tallahatchie, nos sumergimos en una profunda depresión, que aún hoy continúa. Solo las lágrimas debajo de la cobija, cuando nadie se ve, logran limpiar por unos minutos mi desesperación y luego, si instala otra vez en mi pecho al pensar en mi familia, que aún recibe en Cuba amenazas de cárcel y muerte por parte de la dictadura cubana por mi trabajo con “los medios del enemigo”. De regreso, solo eso me espera. Observo entonces el panorama en Luisiana y temo cada vez más. No logro divisar una salida. Preso aquí, preso si retorno. Me siento acorralado.
Violación de sus propias leyes
A los pocos días de estar en Luisiana me di cuenta que aquí es la subjetividad de quien toma las decisiones la que decide, no la objetividad ni el apego a la legislado. Luisiana viene siendo un perdido paraje de la geografía “gringa” al cual nadie parece mirar, o al contrario, es una estrategia fríamente calculada pero que triunfe el autoritarismo, el abuso de poder o la intransigencia. No sé que pensar.
No pocos aquí han llegado a la conclusión de que Estados Unidos ha hecho de los migrantes su nuevo negocio, pues mantener por tanto tiempo a miles de migrantes asegura el trabajo de cientos de empleados y abogados, así como deja jugosas ganancias para las prisiones que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) contrata.
Lo que si está claro es que el gobierno prefiere despilfarrar más de 60 dólares diarios por migrante que ponenos en libertad bajo su propia supuesición.
“Luisiana es un estado antiinmigrante”, así me dice Arnaldo Hernández Cobas, un cubano de 55 años que acumula 11 meses en su proceso de asilo. “No es posible que de los miles de personas que pasan por el proceso nadie salga victorioso”. Hernández me cuenta que durante su encierro ni un solo día ha sido supervisado por agentes del ICE y jamás ha visto al oficial deportador.
“No sé si ha permitido desecho a fianza”, dice Arnaldo. “El juez Grady A. Crooks afirma que no clasificamos para eso y los que clasifican no se las otorga porque pueden fugarse. Esto solo sucede en este estado porque en otros lugares salen a los migrantes pelear sus casos afuera después de pagar una cuota”.
Otra de las vías para obtener la libertad condicional es a través del parole, un beneficio que el Estado brinda a los solicitantes que ingresaron legalmente al país y fueron encontrados creíbles de sufrir, persecución o tortura en sus países de origen. “Para concederlo, el ICE pide una serie de documentos que los familiares deben enviarles, pero lo que está sucediendo es que no dan tiempo suficiente para hacerlo”, sostiene Arnaldo.
Exactamente así sucedió conmigo.
Mi familia logró enviar los documentos al otro día de recibir mi parole para mi entrevista, programada para el día siguiente. Sin embargo, ICE denegó mi parole por “no probar que no soy un peligro para la sociedad”. Seguro estoy que ni siquiera valoraron mi caso.
Dentro del parole hay historias que rozan lo absurdo, pues muchos migrantes han recibido su propuesta de parole el mismo día que debían entregar los documentos. Y entonces uno siente cómo ICE se burla en tu cara y se te disparan los niveles de impotencia al máximo. La concesión del parole resulta un nuevo trámite que ICE debe completar, pero no pasa de ahí. Utilizan esta y otras mañosas estrategias para “quedar bien” ante los ojos de la ley y de paso retienen por meses a las solicitantes de asilo, los introducen a juicios que no ganarán, empujando a la deportación a aquellos que no desistan la presión del encierro, sin valorar apropiadamente el riesgo que implicaría para sus vidas el retorno a sus países natales.
Lo que sucede es que si ICE concede el parole, está en la obligación de liberarnos a los pocos días, y ya sabemos que ellos no quieren eso. Su propósito es mantenernos encerrados a toda costa.
“La cruel ironía es que la mayoría de los solicitantes de asilo que siguen la ley y se presentan en los puestos de entrada oficiales, no tienen dependo a pedirle a un juez de inmigración su liberación de custodia”, declaró Laura Rivera, una abogada del Southern Poverty Law Center, una institución que provee de asistencia legal a los inmigrantes, en un artículo se titula “Atrapados en el ‘Infierno’: Solicitantes de asilo cubanos perecen en cárceles de inmigración de Luisiana”. “Al contrario, su única avenida para su liberación es pedir a la misma agencia que los detuvo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)”.
Pero el DHS -detalla Rivera en una nota publicada el Southern Poverty Law Center- está ignorando su mandato de considerar detalladamente las solicitudes de liberación y al contrario niega la libertad condicional sin justificación.
“A los hombres se les encierra escondidos del mundo exterior encarcelados y castigados por defender sus derechos y forzaros a llevar sus casos antes jueces de inmigración que los niegan con índices de hasta el cien por ciento”, afirmó Rivera.
Otra de las violaciones del proceso cabra vida en la historia de Arnaldo, pues en el primer centro donde estuvo recluido le aseguraron que podía vencer su caso con el de su esposa, pero “cuando llegó” a Luisiana, el juez “me afirmó que no permite eso, que cada caso es diferente”. Sin embargo, la vida de Arnaldo no puede diferir de la de su esposa, pues han estado unidos por 37 años. Su esposa hace nueve meses que está libre y él continúa entre rejas. Y así sucede con madres y hijos, hermanos y personas que tienen casos identificados. Otra vez la subjetividad de quien decide marea el destino.
Durante la audiencia con Crooks, Arnaldo declaró sentirse “bien incómodo”, pues lo considera un extremista. “Plantea que solo reconoce a casos extremos”, dice Arnaldo. “Para él las puertas no significan nada. Él mismo dice que es un juez de deportación, no de asilo. En todo el tiempo que he estado aquí nadie ha logrado ganar un asilo, ni siquiera una finanza, solo deportaciones”.
La puerta concluyente del extremismo del juez arribó un día en que las audiencias fueron comandadas por otro juez y los migrantes que se presentaron esa mañana obtuvieron sus asilos. El ejemplo no puede ser más ilustrativo.
Douglas Puche Moxeno, un venezolano de 23 años que lleva nueve meses en Luisiana, se gruja además que los detenidos “no recibimos más información de cómo debe seguir el proceso y lo que uno debe hacer. No sé nos explicaron las medidas para obtener una libertad condicional”.
En relación a sus audiencias, “el juez me dijo que conocía la actual situación de Venezuela, pero no me concedió el asilo porque no soy un caso extremo. Él está esperando que uno venga a Estados Unidos sin un brazo o una pierna para ser aceptado”.
Los migrantes en Luisiana están agotando todas las vías para ser puestos en libertad. Han realizado estas denuncias en canales de televisión y hasta acudieron al senador cubanoamericano Marco Rubio.
“Hemos llegado al punto de presentar una querella al ICE”, explica Douglas. “Un equipo de abogados del SPLC (Southern Poverty Law Center) han interpuesto una demanda solicitando una reconsideración del Parole. Esta es una de las vías más esperanzadoras que tenemos para obtener la libertad. Si logramos triunfar los beneficios serán para todos”.
“También se han organizado varías manifestaciones para presionar a las autoridades y reclamar nuestros derechos como inmigrantes”, agrega Douglas. “Familiares, abogados y varias instituciones se han unido en Miami, Washington y en la propia Luisiana para llamar la atención del ICE sobre las injusticias que se están cometiendo con nosotros hace más de un año”.
‘Este no es tu país’
Bossier es una cárcel enterrada en lo profundo de Luisiana, como escondida entre los bosques que la rodean. Cada día dentro de ella es un constante entrenamiento de supervivencia, que pone en máxima tensión mis capacidades físicas, psicológicas y, sobre todo, emocionales. En cuatro dormos convivimos más de 300 migrantes en condiciones de hacinamiento, frío intenso y cero privacidad.
Mi estancia aquí es un déjà vu de los albergues escolares en Cuba, donde, obligados, compartíamos olores, sabores y necesidades primarias. Aquí compartimos además las creencias, culturas y modos de vida de migrantes hindúes, africanos, chinos, nepalíes, sirilanqueños y centroamericanos.
Mi espacio personal se reduce a una estrecha cama al hierro, atornillada al suelo, una gaveta para guardar mis artículos y un delgado colchón que apenas logra separar mi columna del metal, que me ha provocado unos pocos dolores de espalda. Sin embargo, a veces, lo que más liere es el trato que recibimos por parte de los oficiales. Como “bien malo”, pues se siente como un preso federal. “Según ICE nosotros estamos ‘detenidos’, no presos, pero aún así hemos recibido maltratos físicos y psicológicos”, continua Arnaldo. “Recuerdo una vez que un oficial arrastró hasta el hallo por tres días a un salvadoreño por el simple hecho de comer en su cama. No ofrenden y no nos hablan, nos gritan. Te despiertan a patadas en la cama”.
“El más mínimo pretexto es utilizado para desconectar el microwave, el televisor o privarnos del hielo, afirmando que eso es un lujo y no una necesidad”.
“Cuando nos hemos quejado de estas situaciones nos dicen, ‘Este no es tu país”, alega Arnaldo.
Dormo adentro no son comunes las sonrisas. Predominan las caras de afiliación y tristeza. Las buenas noticias son casi siempre falsas y retorna entonces la frustración y el estrés que nos provoca este encierro.
“Aquí dentro me siento muy triste, afligido, como si hubiera asesinado a alguien por el maltrato que recibimos, las condiciones del lugar”, declara Damián Álvarez Arteaga, un joven de 31 años que acumula 11 meses preso en Estados Unidos.
“La libertad es lo más preciado que tiene el ser humano”, añade Damián. “Espero que al pasar tanto tiempo recluido reciba una respuesta positiva de mi caso. Le hemos demostrado a Estados Unidos que de verdad tenemos miedo de sufrir persecución o tortura en Cuba”.
Las horas aquí dentro parecen no tener fin: Se estiran, se multiplican, pero nunca se acortan o se apresuran. Nuestro único contacto con el mundo exterior son las comunicaciones telefónicas o video llamadas (a elevados precios) con familiares, amigos o abogados y las esporádicas salidas al patio a saludar al sol y tomar aire puro.
“En todo el tiempo que he estado aquí he visto el sol pocas veces y solo por 15 minutos y esto porque nos hemos quejado”, rememora Arnaldo. La yarda, como también le llamarnos, es un pequeño rectángulo de cercas y cámaras de vigilancia con una superficie de cemento al centro, donde algunos juegan fútbol cuando nos proveen de una pelota. Yo elevo el pantalón de mi uniforme amarillo hasta las rodillas para que el sol caliente un poco mis extremidades mientras pierdo la mirada en el frondoso bosque que tengo a pocos metros. Admiro el cielo, los pocos vehículos que transitan por una carretera cercana y tome gigantescas inhalaciones de oxigeno como sé acabara de salir de las profundidades marinas y necesitara desesperadamente el aire para mantenerme con vida.
“Aquí todos los días son iguales”, comenta Douglas. “Desde la misma comida hasta las mismas actividades. Esta prisión no cuenta con espacios suficientes para obtener por tanto tiempo a tantas personas. No tenemos biblioteca ni visitas familiares”.

Sopa es ‘la moneda de cambio’
Mi día en Bossier comienza poco antes de las 5 am, cuando el grito de “línea”, recibo una bandeja plástica con mi desayuno. Hoy es día de cereal, leche baja en grasas, pan y una pequeña porción de jalea. El menú se repite en cualquier día de la semana. Casi siempre guardo una parte, pues hasta el mediodía no hay más nada que comer.
“La alimentación no es la correcta”, opina Damián. “Ya mi estómago está resignado a esa pequeña porción. Un pan con salsa picante y algunos vegetales o con mortadela no puede sostener a un hombre adulto, ni puede mantenerte en forma para resistir un proceso tan estresante, de casi un año”.
La última comida es a las 4 pm., por lo que este a la cama a las 11 pm con el estómago lleno es una quimera. Engaño el hambre con una sopa instantánea, que complemento con algunas zanahorias y un perro caliente que me robo a mi mismo del esto de las comidas del día.
Como aún dispongo de algo de dinero, puedo comprar las sopas y suplementos para apuntalar la endeble alimentación de Bossier. Sin embargo, quieres no cuentan con apoyo económico familiar, Bossier los clasifica como “indigentes” y se ven obligados a hacer la limpieza de sus compañeros a cambio de una sopa Maruchan. Aquí la moneda de cambio es la sopa. Todo carge empieza y termina con ella, la salvadora de las noches hambrientas.
“Estos y otros artículos debemos comprarlos a elevados precios en la Comisaria, la única tienda a la que tenemos acceso y de la cual dependemos por completo”, expone Damián.
Por otra parte, los servicios médicos en Bossier son tan primarios que no existe ni siquiera un médico o enfermera de guardia, como tampoco una sala para la observación de los pacientes y las atenciones solo ocurren de lunes a viernes. “El que se enferma lo meten en celdas de castigo, aislados y solos, lo que psicológicamente nos afecta”, apunta Arnaldo. “Las personas a veces no dicen que se sienten mal por temor a que los lleven al ‘pozo’. En casos extremos te llevan a un hospital, en cadenada de pies, manos y cintura y así te mantienen amarrado a la cama, aún estando custodiado. Yo prefiero aguantar antes de ser hospitalizado así”.
Yuni Pérez López, un cubano de 33 años, vivió en carne propia esta lamentable situación. Estuvo en el hoyo por seis días porque tenía fiebre. “Yo sentía que estaba castigado por estar enfermo y aún cuando al médico me dio el alta, me retuvieron allí”, dice. “Es como estar en una hielera: Cuatro paredes, una cama, el inodoro y una luz que nunca se apaga. Para salir de allí tuve que dejar de comer un día entero para llamar la atención de los oficiales y me regresaron al dormitorio”.
“Otros de los maltratos de Bossier te deja con los huesos helados, pues desde las 7 am y hasta las 4 pm no podemos utilizar las cobijas o las sábanas para taparnos. No es una cuestión de estética o disciplina, a los oficiales poco les interesa si la cama está bien tendida, solo les molesta cuando nos cubrimos del intenso frío del dormo.
Los migrantes entrevistados por el Blade son los más veteranos en Bossier. Todos están apelando la decisión de Crooks, quien no les concedió el asilo político. Yo aún no presento mi caso, por lo que todavía consuegro un poco la esperanza de obtener la protección de Estados Unidos. Al igual que ellos, intento adoptarme a esta dura realidad y ser fuerte, aunque la mayoría de las ocasiones la tristeza me consuma y me borre los pensamientos positivos.
Estados Unidos no representa para mi -como para muchos- una vida acomodada, un carro del año o una McDonald’s. Nada de eso podrá jamás llenar la ausencia de mi familia, los amigos o del amor apasionado que dejé atrás. Estados Unidos representa la oportunidad de VIVIR, así que me aferro a ella hasta el final.
El Salvador
La marcha LGBTQ desafía el silencio en El Salvador
Se realizó el evento en San Salvador bajo la lluvia, pero con orgullo

SAN SALVADOR, El Salvador — El reloj marcaba el mediodía cuando los primeros colores del arcoíris comenzaron a ondear frente a la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo. A pesar de la incertidumbre generada en redes sociales, donde abundaban los rumores sobre una posible cancelación de la marcha por la diversidad sexual, la ciudad capital comenzaba a llenarse de esperanza, de resistencia y de orgullo.
Este año, la Marcha del Orgullo LGBTQ+ en El Salvador se desarrolló en un contexto tenso, en medio de un clima político que reprime y silencia a las voces disidentes.
“Aunque las estadísticas digan que no existimos, viviendo en El Salvador, un país donde hoy, después de décadas de avances, defender los derechos humanos es de nuevo una causa perseguida, criminalizada y silenciada”, afirmaron representantes de la Federación Salvadoreña LGBTQ+.
A pesar de la cancelación del festival cultural que usualmente acompaña la marcha, los colectivos decidieron seguir adelante con la movilización, priorizando el sentido original de la actividad: salir a las calles para visibilizarse, exigir respeto a sus derechos y recordar a quienes ya no están.
A la 1:30 p.m., una fuerte lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Algunas de las personas presentes corrieron a refugiarse, mientras otras, debajo de sombrillas y de los escasos árboles en la plaza, decidieron mantenerse firmes. Los comentarios pesimistas no se hicieron esperar: “a lo mejor la cancelan por el clima”, “no se ve tanta gente como otros años”. Sin embargo, lo que siguió fue una muestra de resistencia: a las 2:05 p.m. las voces comenzaron a llamar a tomar las calles.
Visibilidad como resistencia
La marcha arrancó bajo una llovizna persistente. La Avenida Roosevelt y la Alameda Juan Pablo II se tiñeron de colores con banderas arcoíris, trans, lésbicas, bisexuales y otras que representan a los diversos sectores de la población LGBTQ. Cada bandera alzada fue un acto político, cada paso una declaración de existencia.
Desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, la marcha se convirtió en un carnaval de dignidad. Carteles con frases como “El amor no se reprime”, “Mi existencia no es delito” o “Marcho por quien ya no puede hacerlo” se alzaron entre las multitudes.
La movilización fue también un espacio para recordar a quienes han perdido la vida por la discriminación y el rechazo. Familias que marcharon por hijos, hijas o amigues que se suicidaron a causa del estigma. Personas que caminaron por quienes aún viven en el miedo, por quienes no pudieron salir del clóset, por quienes se han ido del país huyendo de la violencia.
Arte, fe y rebeldía
Una de las escenas más llamativas fue protagonizada por Nelson Valle, un joven gay que marchó vestido como sacerdote.
“Hay muchas personas que secretamente asisten a ritos religiosos como en Semana Santa, y les gusta vivir en lo oculto. Pero la fe debe ser algo libre porque Dios es amor y es para todos”, dijo.
Valle utilizó su vestimenta como una forma de protesta contra las estructuras religiosas que aún condenan la diversidad sexual.
“Un ejemplo de persona que abrió el diálogo del respeto fue el papa Francisco, abrió la mente y muy adelantado a su tiempo, porque dejó claro que hay que escuchar a toda persona que quiere encontrar a Dios”, agregó.
La marcha también incluyó bandas musicales, grupos de cachiporristas, carrozas artísticas, colectivos provenientes de distintos puntos del país, y manifestaciones de orgullo en todas sus formas. Fue un mosaico cultural que mostró la riqueza y diversidad de la población LGBTQ en El Salvador.

Una lucha que persiste
Las organizaciones presentes coincidieron en su mensaje: la lucha por la igualdad y el reconocimiento no se detiene, a pesar de los intentos del Estado por invisibilizarlos.
“Nuestros cuerpos se niegan a ser borrados y a morir en la invisibilidad de registros que no guardan nuestros nombres ni nuestros géneros”, declararon representantes de la Federación.
Además, agregaron: “Desde este país que nos quiere callar, levantamos nuestras voces: ¡La comunidad LGBTIQ+ no se borra! ¡El Salvador también es nuestro! Construyamos, entre todes, un país donde podamos vivir con Orgullo.”
El ambiente fue de respeto, pero también de desconfianza. La presencia de agentes policiales no pasó desapercibida. Aunque no hubo reportes oficiales de violencia, varias personas expresaron su temor por posibles represalias.
“Marchar hoy es también un acto de valentía”, comentó Alejandra, una joven lesbiana que viajó desde Santa Ana para participar. “Pero tenemos derecho a vivir, a amar, a soñar. Y si nos detenemos, les damos la razón a quienes nos quieren ver en silencio.”
Rumbo al futuro
Concluida la marcha frente a Catedral y el Palacio Nacional, muchas personas permanecieron en la plaza compartiendo abrazos, fotos y palabras de aliento. No hubo festival, no hubo escenario, pero hubo algo más valioso: una comunidad que sigue viva, que sigue resistiendo.
Los retos son muchos: falta de leyes de protección y que apoye las identidades de las personas trans, discriminación laboral, violencia por prejuicio, rechazo familiar, y una narrativa estatal que pretende que no existen. Pero la marcha del 28 de junio demostró que, aunque el camino sea cuesta arriba, la dignidad y el orgullo no se borran.
La lucha por un El Salvador más justo, más plural y más inclusivo continúa. En palabras de uno de los carteles más llamativos de ese día: “No estamos aquí para pedir permiso, estamos aquí para recordar que también somos parte de este país”.
Colombia
Colombia avanza hacia la igualdad para personas trans
Fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara la Ley Integral Trans

En un hecho histórico para los derechos humanos en Colombia, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 122 de 2024, conocido como la Ley Integral Trans, que busca garantizar la igualdad efectiva de las personas con identidades de género diversas en el país. Esta iniciativa, impulsada por más de cien organizaciones sociales defensoras de los derechos LGBTQ, congresistas de la comisión por la Diversidad y personas trans, representa un paso decisivo hacia el reconocimiento pleno de derechos para esta población históricamente marginada.
La Ley Integral Trans propone un marco normativo robusto para enfrentar la discriminación y promover la inclusión. Entre sus principales ejes se destacan el acceso a servicios de salud con enfoque diferencial, el reconocimiento de la identidad de género en todos los ámbitos de la vida, la creación de programas de empleo y educación para personas trans, así como medidas para garantizar el acceso a la justicia y la protección frente a violencias basadas en prejuicios.
Detractores hablan de ‘imposición ideológica
Sin embargo, el avance del proyecto no ha estado exento de polémicas. Algunos sectores conservadores han señalado que la iniciativa representa una “imposición ideológica”. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció públicamente que se opondrá al proyecto de Ley Integral Trans cuando llegue al Senado, argumentando que “todas las personas deben ser tratadas por igual” y que esta propuesta vulneraría un principio constitucional. Estas declaraciones anticipan un debate intenso en las próximas etapas legislativas.
El proyecto también establecelineamientos claros para que las instituciones públicas respeten el nombre y el género con los que las personas trans se identifican, en concordancia con su identidad de género, y contempla procesos de formación y sensibilización en entidades estatales. Además, impulsa políticas públicas en contextos clave como el trabajo, la educación, la cultura y el deporte, promoviendo una vida libre de discriminación y con garantías plenas de participación.
¿Qué sigue para que sea ley?
La Ley aún debe superar varios debates legislativos, incluyendo la plenaria en la Cámara y luego el paso al Senado; pero la sola aprobación en Comisión Primera ya constituye un hito en la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas trans en Colombia. En un país donde esta población enfrenta altos niveles de exclusión, violencia y barreras estructurales, este avance legislativo renueva la esperanza de una transformación real.
Desde www.orgullolgbt.co, celebramos este logro, invitamos a unirnos en esta causa impulsándola en los círculos a los que tengamos acceso y reiteramos nuestro compromiso con la visibilidad, los derechos y la vida digna de las personas trans. La #LeyIntegralTrans bautizada “Ley Sara Millerey” en honor de la mujer trans recientemente asesinada en Bello, Antioquia (ver más aquí); no es solo una propuesta normativa: es un acto de justicia que busca asegurar condiciones reales para que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y respeto por su identidad.
Noticias en Español
¿Hasta cuándo esperaremos el permiso para amar?
El nuevo Papa afirmó que la familia se funda en la “unión estable entre el hombre y la mujer”

Las recientes declaraciones del Papa León XIV han reactivado un debate de enorme peso espiritual y pastoral: ¿cómo entiende la Iglesia el amor, la familia y la dignidad de las personas en toda su diversidad?
En su primer discurso oficial ante el cuerpo diplomático del Vaticano, el 16 de mayo de 2025, el Papa afirmó que la familia se funda en la “unión estable entre el hombre y la mujer”. Estas palabras, pronunciadas con claridad y convicción, reafirman la posición doctrinal tradicional sobre el matrimonio, el aborto y la llamada “ideología de género”. Pero para muchos, estas afirmaciones reabren heridas, traen a la superficie el dolor de sentirse nuevamente al margen, y avivan preguntas que no han encontrado todavía un espacio real de escucha dentro de la Iglesia.
Estas posturas no son nuevas. Ya en 2016, como obispo de Chiclayo, Perú, León XIV expresó su oposición a los programas de educación con perspectiva de género, argumentando que “buscan crear géneros que no existen” y defendiendo una visión binaria de la creación.
Tras el reciente fallecimiento del Papa Francisco —cuyo pontificado marcó una apertura tímida pero significativa hacia una pastoral de la misericordia—, la elección de León XIV suscitó tanto esperanzas como preocupaciones. Francisco, aunque enfrentó resistencias internas, dejó gestos importantes: la bendición a parejas del mismo sexo, el lenguaje de acogida y las exhortaciones a no cerrar las puertas. Pero sus esfuerzos, por valiosos que fueran, no dejaron de ser esfuerzos, porque la estructura misma de la Iglesia, anclada en siglos de doctrina conservadora, reaccionó con oposición firme, limitando cualquier posibilidad real de transformación profunda.
En mi artículo anterior “Cuando el humo blanco no es suficiente” (Pride Society Magazine, abril 2025), advertía que el humo de la elección papal no podía ser tomado como garantía de cambio. La emoción del momento, sin acciones concretas, corre el riesgo de volverse solo un símbolo sin sustancia. Hoy, esas palabras cobran nueva vigencia.
Pero este artículo no es una condena a ninguna iglesia. No es un ataque ni una burla. Es una reflexión desde la fe. Es un clamor desde el corazón pastoral de quienes acompañamos a muchas personas heridas por un discurso que, en nombre de Dios, ha excluido más que ha abrazado.
¿Por qué seguimos esperando el permiso para amar?
¿Por qué seguimos buscando validación en instituciones que, a menudo, nos han negado su respeto?
No pedimos aceptación como una concesión. Exigimos respeto como un derecho. El Evangelio no fue escrito para algunos. Fue proclamado para todos.
Y es aquí donde debemos detenernos. Porque muchas veces, frente a declaraciones como estas, el miedo nos asalta, nos invade y nos paraliza. Nos deja vacilantes. Dudamos de nuestro valor, de nuestra fe, de nuestro lugar en la comunidad. Pero en medio de esas sombras, el Evangelio alza su voz con claridad:
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor” (1 Juan 4:18).
Ese amor no viene de doctrinas. Viene de Dios. Y quien vive en ese amor, no tiene por qué temer.
También es necesario reconocer que quienes tenemos la responsabilidad de enseñar, predicar y liderar en las iglesias, no siempre medimos el poder de nuestras palabras. Con frecuencia, hemos usado la Biblia y las doctrinas como fusiles, y hemos arrinconado a quienes no encajan en nuestras categorías teológicas. ¿De qué sirve hablar de inclusión si no escuchamos? ¿De qué sirve predicar el amor si excluimos con nuestras prácticas?
La Iglesia —toda Iglesia— está llamada a reflejar el corazón de Dios. Y ese corazón no clasifica, no discrimina, no teme a la diversidad. Ese corazón solo sabe amar.
Como dijo el apóstol Pablo:
“Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús” (Gál 3:28).
Hoy repito con fuerza: el Dios que conozco no condena el amor. El Dios que conozco condena el odio.
Y mientras haya personas que aman, que buscan justicia, que luchan por ser quienes son sin miedo, Dios seguirá caminando con ellas.
-

 U.S. Supreme Court1 day ago
U.S. Supreme Court1 day agoSupreme Court to consider bans on trans athletes in school sports
-

 Out & About1 day ago
Out & About1 day agoCelebrate the Fourth of July the gay way!
-

 Maryland4 days ago
Maryland4 days agoSilver Spring holds annual Pride In The Plaza
-

 Opinions4 days ago
Opinions4 days agoSupreme Court decision on opt outs for LGBTQ books in classrooms will likely accelerate censorship











