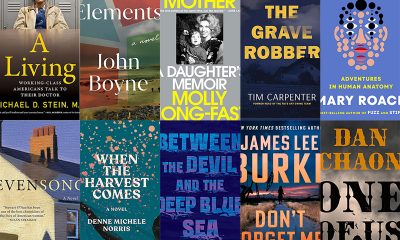Noticias en Español
Comunidad LGBTQ cubana combate al Coronavirus en Internet
El país sigue durar el confinamiento por la pandemia


A Monika Fiver le dio fiebre y acudió al médico. Asiste a una consulta con una enfermera y le explica sus síntomas al compás de una popular canción infantil que advierte: “¡Cuidado que voy a estornudar, achus!” La enfermera, veloz, abre una sombrilla para protegerse de Monika, quien le atomiza el estornudo directamente a su cara con mascarilla.
“Parece que me he resfriado”, canta Monika mientras dobla el tema musical con cara de aflicción.
“Por no abrigarme bien como dice mamá, ahora estoy malita”, prosigue Monika y el musical culmina con una recomendación de paciente y enfermera a sus seguidores: “¡Mucho cuidado!” Este video, de apenas 33 segundos, parodia la actual situación de propagación del Coronavirus en Cuba, a la vez que envía un mensaje de bien público matizado con el humor de Las Hermanas Algo, un perfil de Facebook protagonizado por un dúo de drags que alertan a la comunidad LGBTQ del peligro que representa la actual crisis sanitaria.
La página comienza a ganar seguidores en la plataforma, pues las actuales condiciones han significado el cierre de clubes nocturnos, donde usualmente puede admirarse el arte del transformismo cubano. Ante esta pandemia, la comunidad LGBTQ se reinventa y multiplica iniciativas en Internet para romper las barreras de la soledad y el aislamiento, medidas impuestas por el gobierno de la isla que buscan frenar el avance del virus. Hasta el momento, Cuba ha reportado más de 75 fallecidos. La cifra de contagiados supera los 1800 con una recuperación que ronda los 1300 pacientes.
En cambio, la isla mantiene ingresados a cerca de 1050 ciudadanos y ha repatriado dos infectados a sus países de orígenes, según varios medios locales en reportes fechados el 13 de mayo. Los primeros casos confirmados en la isla se reportaron el 11 de marzo con tres turistas extranjeros de visita en la ciudad de Trinidad y desde ese entonces los contagios se han extendido por todo el territorio nacional.
Las Hermanas Algo: Hijas del Coronavirus
Si la pandemia no hubiese arribado a Cuba, ni hubiese paralizado por entero al país, Yasmany Colina Morejón y Alfredo de Armas Leiva probablemente no hubieran dado vida a Las Hermanas Algo, un dúo humorístico drag que, a través de Facebook y YouTube, pretenden concientizar ante el actual virus y con “temas diferentes sobre la felicidad y conformidad con uno mismo”, refiere Yasmany, quien da vida a Monika Fiver, la hermana menor.
La hermana mayor la encarna Alfredo, un peluquero de 30 años, quien además actúa como Salma de Armas en varios shows nocturnos de transformismo en La Habana. Anteriormente, le había propuesto a Yasmany hacer “un poco de humor en los lugares donde ella trabaja como pasatiempo de drag queen, cosa que a mí no me parecía gracioso ni tenía el tiempo”, relata en exclusiva al Washington Blade Yasmany, quien es director de Teatro en el Conjunto Artístico Korimakao, radicado en La Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas y labora además en la Organización Internacional de Teatro Amateur en Cuba (AITA) como vicepresidente.
“Con la llegada del Covid, se presentó el momento perfecto para iniciar nuestro proyecto”, rememora Yasmany. “Ya desde hace un tiempo teníamos la idea clara de lo que queríamos: ella, la glamurosa señora de sociedad y yo la mujer social libre y ante todo, graciosa. Luego hicimos un estudio de lo que más gustaría a las personas y arrancamos. Nos dimos tiempo y gustamos porque en menos de 24 horas teníamos miles de reproducciones”.
Ese primer video lo titularon Hipoclorito+nasobuco y lo lanzaron el 15 de abril. En un doblaje del tema Macorina combinan el uso de las medidas sanitarias con situaciones hilarantes. Hasta el momento acumula más de 2000 reproducciones con 107 comentarios. El resultado que aprecian los seguidores dentro y fuera de Cuba es el fruto de “un trabajo en equipo de seis personas, donde cada uno propone una historia que se relaciona la problemática que más nos afecta, el Covid, y luego grabamos. Nos sentamos y elegimos las mejores escenas y las que sabemos que causarán buena aceptación en los seguidores”, señala Yasmany.
Este novel dúo se suma así a la larga lista de hermanas en la historia musical cubana. Las preceden Las Martí, Las Lago, Las Márquez, Las Benítez, entre otras y quisieron parodiar esa tradición. Las Algo, en cambio, son hermanas solo en escena, pero coincidentemente
“Yasmany y yo nacimos el mismo día, del mismo mes, pero de diferentes años”, apunta Alfredo.
Según Yasmany, el nombre del proyecto nació de la imposibilidad de encontrar uno, pero “nos dimos cuenta que ‘Algo’ sugería más que cualquier otro. Nos quedamos con ese”, detalla Yasmany.
Es una iniciativa aún muy joven, mas, acumula ya cerca de 1500 seguidores en Facebook y dan sus primeros pasos en su canal de YouTube, donde seguirán situando “mensajes de bien público”. La intención de Las Hermanas … , al decir de Yasmany, “es contribuir para ayudar a que nos quedemos en casa y si tienen algún problema acudir al médico. Sobre la marcha nos dimos cuenta del hilo que queríamos seguir y qué historias contar: historia sobre el encierro en casa y sobre el Covid”.
Los protagonistas afirman que la buena retroalimentación con sus seguidores es lo que los ha impulsado a seguir trabajando, aún en estas condiciones tan difíciles.
“Creo que en un tiempo tendremos más público del soñado, lo que más me complace son los comentarios que nos hacen y cómo nosotros por cortos minutos les hacemos olvidar todo con nuestros videos graciosos. Eso me hace estar satisfecho y que estoy haciendo un bien social”, señala la hermana Monika.
En un repaso por la página de Las Hermanas … puede comprobarse la aceptación que entre la comunidad LGBTQ han alcanzado.
“¡Qué buenas son, qué talentos tienen esas Hermanas Algo! ¡Me quito el sombrero de verdad! ¡Qué rico ver sus videos cada día! Sacan mi mejor sonrisa … bueno y carcajadas …”, escribió el usuario Yai Angel, mientras que Julio Mitjans Cabrera les comentó en uno de los videos: “Ustedes sencillamente son geniales, Dios me las bendiga siempre, quisiera conocerlas, hablar con ustedes de lo que hacen”.
Sin embargo, subir audiovisuales a la red de redes puede ser en Cuba una experiencia traumática, debido a los altos precios de los paquetes de datos y, sobre todo, por la lenta conectividad, que le ha valido a ETECSA, el monopolio de las telecomunicaciones en la isla, no pocas críticas.
“En parte quizás eso es lo que nos ha motivado la necesidad de superar esas necesidades, que no son las únicas que enfrentamos en nuestro país y así satisfacer nuestro espíritu artístico” apunta Alfred. “Sin contar los planes de Internet aquí son un caso. Tenemos que esperar a la una de la mañana, que es a mitad de precio para subirlos”.
Es toda una estrategia para sortear las limitaciones de la conectividad, detalla Yasmany. “Los videos los hacemos bien cortos para que no consuman tanto Internet y nuestros seguidores puedan verlos y por eso lo hacemos siempre alegres para que, a pesar de la complejidad de la vida, existan risas en breves segundos y no pensar que la cosa está realmente dura”.
“A pesar del trabajo se disfruta el resultado, de lo malo también salen cosas buenas. Tratamos de subir videos una vez por semana, en dependencia de la edición, conexión y los guiones”, agrega Alfredo.
Yasmany y Alfredo aseguran que Las Hermanas han llegado para quedarse. Cuando esta situación extraordinaria que mantiene al mundo paralizado concluya, el proyecto pretende crecer con nuevas ideas. Yasmany dice que quieren “salir a la calle y hacer historias en lugares diferentes. Queremos ir a una cola, montar en un bus, ir a la playa, cosas así. Recrear la historia de la vida cotidiana. Las hermanas llegaron para trascender”.

El youtuber y activista independiente que quiere mostrar a Cuba
Jancel Moreno es uno de los activistas LGBTQ independientes más incansables en el ciberespacio cubano. Administra Dame la mano, una página temática de Facebook con casi 13000 seguidores, donde comparte historias, fotos, infografías e invita a toda la comunidad a caminar de la mano sin miedo; reporta en streaming tres veces por semana los acontecimientos más trascendentales de la isla para un medio independiente, una labor que roza los bordes del periodismo ciudadano, presente también en su canal de YouTube.
Aunque no estudió propiamente Periodismo, sus dotes naturales de comunicador lo hacen moverse ágilmente entre la información que circula en las redes sociales, especialmente ante la actual contingencia de salud. Su canal de YouTube es otra muestra de cómo la comunidad gay cubana aporta a visibilizar la verdadera situación en la isla en estos tiempos de pandemia global.
En su recién estrenado canal se visualizan vídeos que cuestionan la falta de alimentos en las tiendas de propiedad estatal cubanas, la seguridad de las mascarillas caseras así como otros con temas del complejo escenario político de la isla como el Decreto 370, que regula y sanciona la libertad de expresión de los ciudadanos en Internet y las polémicas generadas por el conglomerado de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA.
“Yo quiero mostrar Cuba”, sostiene Jancel en entrevista con el Blade. “Ya hay muchos cubanos en YouTube y bien populares, pero siento que falta algo, y ese algo es poder contrastar la realidad con lo que sucede en las redes. Quiero que las personas sientan, vean, analicen lo que sucede. El canal es bien joven y apenas pasa de los 300 suscriptores, pero siento que se hacía necesario. Por ejemplo, hay una serie que estoy haciendo ´Desmontando Bolas´, que busca verificar o eliminar las noticias falsas (fake news) que se riegan como polvo por el ciberespacio cubano”.
Para su trabajo Jancel estudia las redes. Busca temas de interés para los cubanos dentro y fuera de Cuba y confecciona los audiovisuales luego de un proceso de producción que suele ser bastante complejo. “Los youtubers cubanos no contamos con todos los recursos, y aunque existe ya el Internet móvil, sus altísimos costos complican un poco más la distribución y la descarga de materiales de apoyo para los audiovisuales. Escribo un guión, siempre trato que sea lo más ameno y entendible por todos. Acercar los temas a cualquier espectador es algo fundamental”.
Sin embargo, esa inclinación por documentar lo que sucede a su alrededor nació mucho antes de esta etapa de confinamiento. Cubrió una protesta en contra del maltrato animal, lo que le abrió las puertas de ADN Cuba, una web independiente que narra la realidad de la isla. Allí entrevistó a varias personalidades de la sociedad civil cubana como Iliana Hernández, Luis Manuel Otero, Maykel González Vivero, entre otros y comenzó a realizar transmisiones en vivo donde mostraba lugares de la isla mientras se debatían los temas principales de la jornada.
“El espacio fue ganando aún más terreno y hoy se transmite lunes, miércoles y viernes a las 3:30 p.m. Es como un dossier de algunos temas que suceden en Cuba. Trato de darle voz a la mayor cantidad de espectadores posibles. Pero si te soy sincero, estoy cumpliendo mi sueño. Cuando era niño me paraba frente al espejo de mi mamá y leía todas las noticias que podía copiar del noticiero. Y es algo que marca, que te enseña y en muchas ocasiones te hace bastante fuerte”.

Yaima Pardo, directora de contenido multimedia de ADN Cuba, afirma que el aporte de Jancel ha sido esencial.
“Es la mirada de una Cuba nueva, diversa y desprejuiciada. Sus capacidades para comunicar son innatas y siempre lo hace desde el respeto”, dice Yaima. “Yo lo quiero muchísimo y creo que representa el pensamiento de jóvenes preocupados por el futuro de su país. Jancel va a dar de qué hablar como comunicador porque le gusta lo que hace y es un gran observador de su sociedad y un grandísimo ser humano”.
En las transmisiones en vivo a través de la página de Facebook de ADN Cuba Jancel brinda un reporte actualizado de la propagación del Coronavirus con las nuevas cifras y territorios infectados así como otras informaciones de relevancia para la comunidad digital. Asimismo, responde a preguntas de los cibernautas en un diálogo respetuoso y ameno, que se extiende aproximadamente por 30 minutos.
“Lo más complicado de esto, es que sabes que estás siendo vigilado constantemente por las autoridades. Cuando acabo una directa me tiembla el párpado del ojo como por 30 minutos, porque sé que mi teléfono puede sonar en cualquier momento para cuestionarme, amenazarme o cualquier cosa. El trabajo en vivo es bien complejo, pues nunca faltan los trolls, que buscan destruir lo que tienes que decir con ofensas homofóbicas y demás. Tampoco falta nunca el apoyo de buena parte del público, que entiende el esfuerzo que uno hace por llevar la información, y hasta te defienden de los ataques en medio la transmisión”.
Según Jancel, la plataforma de ADN le ha brindado la posibilidad de estudiar periodismo con la práctica.
“Creo que eso es lo más importante”, dice. “Yo no puedo estudiar nada en mi país, así que no me queda de otra que aprender sobre la marcha, y es lo que estoy haciendo”.
Y es que al declararse activista LGBTQ independiente al CENESEX, la institución que desde el régimen dictamina el trabajo de la comunidad gay, y ha manifestado su inconformidad con las políticas del gobierno, Jancel se vio obligado a abandonar su carrera de Medicina, pues las universidades cubanas no dan espacio para quienes difieran de la dictadura.
“Como periodista lo que más he recibido son llamadas para cuestionar mi trabajo, y como tratar de crear algún tipo de vínculos. Llamadas que siempre me dejan temblando, pero ya muchas veces ni siquiera respondo. Es mejor a veces no escuchar. Sin embargo, en medio de transmisiones me han comentado perfiles falsos que me pueden aplicar el Decreto 370 por difundir ‘noticias falsas’, algo que, si te soy sincero, todavía estoy esperando que suceda”.
Desde su posición como activista también ha sido seguido de cerca por las hordas de la Seguridad del Estado cubano, quienes han saboteado sus convocatorias para besadas públicas, banderas humanas y en la marcha independiente de la comunidad del pasado 11 de mayo, donde se reportaron varias detenciones y abusos por parte de los agentes y de la Policía hacia los participantes.
“Ese día fue el más negro. Me amenazaron a mí, a mi mamá y a mi hermanita que tenía 8 años. Yo había ido a trabajar y cuando regresé mi mamá estaba envuelta en lágrimas porque un hombre la había visitado y le había dicho que si yo salía me iban a llevar preso por contrarrevolución”.
“No había ninguna patrulla su estrategia fue sembrar el miedo a mi mamá”, narra Jancel. “Tuve que engañarla para poder ir ese día. Al final no me detuvieron y la marcha se hizo. Pero la amenaza y la imagen de mi mamá pidiéndome que dejara todo llorando no creo que se borren nunca de mi mente”.
Este 11 de mayo, a un año de esos sucesos, Jancel junto a otros activistas convocaron a un Foro Debate Virtual desde su página Dame la Mano para comentar sobre los retos en la construcción de una ciudadanía sexodisidente, el matrimonio igualitario y referendo así como otros tópicos. Sin embargo, Dame la Mano fue hackeada y a Jancel le cortaron el servicio de Internet desde las 11 de la mañana y hasta casi las 7 de la noche, una macabra técnica utilizada por el régimen para impedir la realización del evento digital.
Unas pocas horas después en un post de Facebook, Jancel agradeció la ayuda en la recuperación de la página y la realización del Foro, pese al ciberacoso gestado por la dictadura. “Soy sincero y era algo que esperaba desde que se creó un perfil falso con mi nombre ( … ) A pesar de todo, el año del 11 de mayo fue un éxito ( … ) Espero algún día volvernos a encontrar todos juntos rememorando esta fecha en el Prado (de La Habana) sin temor a nada”.
Ninguna de estas “estrategias” ha detenido a Jancel. Cree profundamente en el poder de las redes sociales y su fuerte incidencia en nuestra forma de ver el mundo, especialmente en esta cuarentena. En su opinión, la comunidad carece de una organización realmente inclusiva. Aun así, “hemos visto médicos, estudiantes LGBTIQ hacerle frente a la pandemia en primera línea. Iniciativas ciudadanas de ayuda a las personas vulnerables, donaciones y seguro veremos más muestras de humanidad frente a todo esto. Ojalá todos contáramos con el apoyo y los recursos para multiplicar las acciones. Este período de crisis ha demostrado lo sensible que podemos llegar a ser y lo solidario también”.
Recetas de una habanera para sazonar la cuarentena
A Kiriam Gutiérrez Pérez la pasión por la cocina le entró desde pequeña, de la mano de su abuela postiza Evangelina Caraballo. Transitó a la adolescencia con las vicisitudes del Período Especial, una de las más crudas etapas de recesión económica que padeció el pueblo cubano por la caída del campo socialista a inicios de los noventa. Y “ya sabes, a inventar se dijo … ”, recuerda Kiriam. “Así fue creciendo en mí el amor por la cocina”.
Esa misma necesidad de crear con tan poco, con lo que hubiera, impuesta por los desabastecimientos alimentarios, que se mantienen hasta estos días, multiplicados ahora por la presencia del Coronavirus en el archipiélago, impulsó a Kiriam a crear el grupo de Facebook Recetas de una habanera para brindarle “a los cubanos y cubanas recetas fáciles y económicas en tiempos de crisis”.
Kiriam es actriz y presentadora. Fue la primera mujer transgénero en hacer cine, televisión y videoclips musicales en Cuba. Ha trabajado en 12 filmes y otros tantos documentales. Ha protagonizado con su imagen varias campañas de salud y fue evaluada como actriz por el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de la isla en 2014. Asimismo, conduce en las noches varios espectáculos de transformistas.
“Ahora mismo estoy sin trabajo, como la mayoría de los artistas”, lamenta. “En espera que todo esto termine y poder regresar a la normalidad”.
Sin embargo, esta “anormalidad” que viven los cubanos no detuvo a Kiriam. Combinó su plan de datos de Internet, su amor por el arte culinario y mucho tiempo libre para compartir sus creaciones en la cocina con los más de 2400 integrantes de su grupo que, pese a ser inaugurado el 30 de marzo de este año, adiciona casi 100 personas diarias.
“Para mí sorpresa se han sumado personas de muchos países. Artistas cubanos, músicos, actores y actrices, youtubers, activistas cubanos y cubanas LGBTQ y otras figuras públicas que colaboran con mensajes para la prevención y el cumplimiento de las medidas de seguridad y disciplina social”, sostiene Kiriam.

En Recetas de una habanera, está prohibido publicar o promocionar temas políticos y sexuales, lo que las personas agradecen, según Kiriam. “Me enorgullece mucho que, a pesar de ser una mujer transgénero, he logrado que muchísimas personas sin importar identidad sexual, género, razas o religiones estén en el grupo compartiendo ideas, técnicas, soluciones y unidos por el amor a la cocina”.
Los halagos y las publicaciones en el grupo son constantes. En la página predominan las creaciones puramente cubanas así como platos internacionales, modificados con los ingredientes a los que el cubano promedio tiene acceso. “Yo estoy desde el principio en tu página, solo que nunca me había gustado publicar comida. Pero debo decir que he aprendido muchísimo de recetas culinarias que no sabía que existían y las he hecho para mi familia”, escribió Rafael Alegna Fleitas.
Por otra parte, Idra María Roca, otra integrante del grupo, aplaude la idea “porque hace que socialicemos un poco más entre todos desde tantas partes del mundo. No soy dada a escribir en otras páginas, pero en la tuya me siento en casa y me encanta poder llegar a la cocina de tantos amigos gracias a ti”.
Kiriam ha creado decenas de recetas, que comparte a diario con sus seguidores digitales. Sin embargo, resaltan las que ha concebido especialmente en este tiempo de aislamiento como croquetas de ajo, guisado habanero de papas, crema de mantequilla a la Maravilla, espaguetis de cuarentena, popurrit de cuarentena, entre otras. “Muchas personas las han hecho y las han publicado ya en el grupo. Incluso, me han llamado aquí a la casa para darme las gracias. Estoy muy feliz de saber que ha servido para algo el grupo.”

Cuando la creadora de Recetas … hace directas en vivo y cocina en demasía comparte con sus vecinos los platillos.
“Y a veces juntamos productos y yo cocino para ellos”, refiere.
Kiriam se ha convertido en una especie de consultora culinaria, un libro de recetas interactivo online que perdurará cuando esta situación extraordinaria concluya, declara. Sin embargo, su ambición en el mundo de las cocinas va mucho más allá de la red de redes: “sueño algún día trabajar en un restaurante o tener mi propio negocio”.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre

Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
El Salvador
El Salvador: el costo del silencio oficial ante la violencia contra la comunidad LGBTQ
Entidades estatales son los agresores principales

En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.
Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.
El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.
Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor
El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.
Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:
- 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),
- 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),
- 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.
A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.
Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con Washington Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:
“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”
Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.
El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.
El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso
El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.
“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.
La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.
Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.
Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.
Educación negada, derechos anulados
Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:
“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”
Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.
Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.
Organizaciones en resistencia
Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.
Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”
Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.
Matar sin balas: la anulación de la existencia
“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.
Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ.
En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.
El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.
Noticias en Español
Un país que vota desde el miedo y la esperanza
Candidatos pro-LGBTQ ganaron en todo el país

Estados Unidos volvió a las urnas el 4 de noviembre de 2025, y el resultado fue mucho más que una contienda electoral. Lo que se vivió en Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Miami y California fue una radiografía moral y política de una nación que vota entre el miedo y la esperanza. Los votantes hablaron desde la incertidumbre, pero también desde la convicción de que el país todavía puede ser un espacio de justicia, inclusión y respeto.
Las victorias de Abigail Spanberger en Virginia y Mikie Sherrill en Nueva Jersey, junto al ascenso del progresista Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York, el avance demócrata en Miami y la aprobación de la Proposición 50 en California, marcaron el ritmo de una elección que dejó un mensaje claro para la administración Trump: el miedo puede movilizar, pero no logra sostener el poder. La ciudadanía eligió con el corazón, cansada de los discursos de odio y del espectáculo político, y con la esperanza de reencontrarse con una política que mire hacia la gente, no hacia el poder.
El caso de Nueva York sintetiza ese cambio de rumbo. Zohran Mamdani, hijo de inmigrantes, musulmán y abiertamente progresista, centró su discurso de victoria en la defensa de la dignidad humana y la solidaridad.
“Esta noche hicimos historia”, dijo ante una multitud diversa que lo vitoreaba. “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”.
Pero su mensaje más poderoso fue el que dedicó a las comunidades más vulnerables: Aquí creemos en defender a quienes amamos, ya seas inmigrante, miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras que Donald Trump despidió de un trabajo federal, una madre soltera que aún espera que bajen los precios de los alimentos o cualquier otra persona que se encuentre contra la pared”.
Esas palabras resonaron como una respuesta a los años de retrocesos y ataques legislativos contra las personas LGBTQ y, en especial, contra la comunidad trans. Mamdani prometió ampliar y proteger el acceso a la atención médica afirmativa de género, destinando fondos públicos para garantizar que “todos los neoyorquinos tienen acceso al tratamiento médico que necesitan”. Su compromiso coloca a Nueva York como un faro de resistencia frente a la ola de políticas restrictivas que han surgido en varios estados del país.
Lo ocurrido en noviembre tiene, además, un profundo significado para quienes viven en los márgenes del poder. Para la comunidad trans, estos resultados representan algo más que un respiro político: son una afirmación de existencia. En tiempos donde el discurso oficial ha buscado borrar identidades, negar tratamientos y criminalizar cuerpos, la victoria de líderes que defienden la inclusión devuelve la esperanza de vivir sin miedo. El voto trans, y el voto LGBTQ en general, fue más que un gesto cívico: fue un acto de supervivencia y de resistencia.
La elección también habló al corazón de las comunidades inmigrantes, de las personas que viven con VIH o enfermedades crónicas, de las minorías raciales y de quienes luchan por un salario justo. En un país donde tantos sienten que la política los ha olvidado, estas victorias locales devuelven la posibilidad de creer en la democracia como herramienta de transformación. Son un recordatorio de que la esperanza no es ingenuidad, sino el acto más valiente de quienes deciden seguir de pie.
Miami, por su parte, envió una señal inesperada. En un bastión republicano históricamente alineado con la administración Trump, la candidata demócrata tomó la delantera y forzó una segunda vuelta. En una ciudad diversa, con fuerte presencia latina, afrodescendiente e LGBTQ, el avance progresista fue un mensaje de ruptura con el voto automático y con la política del miedo. Las urnas del sur de la Florida demostraron que los cambios comienzan en los lugares menos previsibles.
Para la administración Trump, la lectura es clara. El país está enviando una advertencia: los derechos humanos no se negocian. La economía importa, pero también importa la dignidad. Los votantes quieren soluciones reales, no eslóganes; respeto, no manipulación; empatía, no imposición.
Las comunidades LGBTQ y trans han sido el rostro visible de una resistencia que no se rinde. Cada voto emitido fue un acto de esperanza frente al miedo; cada victoria, una respuesta a la violencia simbólica e institucional. Las palabras del nuevo alcalde de Nueva York se convirtieron en símbolo nacional porque trascendieron la política partidista: recordaron que en medio de la oscuridad, la humanidad todavía puede ser una política pública.
Las urnas de noviembre hablaron con la voz de quienes han sido marginados, atacados o invisibilizados. Hablan las personas trans que exigen respeto, las parejas que defienden su amor, los jóvenes que no aceptan ser silenciados, los creyentes que apuestan por una fe inclusiva y las familias que siguen creyendo en un país posible. En medio del miedo, el país eligió esperanza. Y esa esperanza —imperfecta, frágil, pero viva— puede ser el principio de una nueva historia: una en la que la igualdad no sea un sueño, sino una promesa cumplida.