Noticias en Español
Delitos de odio en Ecuador: sin sentencias, protocolos y la eterna incógnita de cómo juzgarlos
La ley y el Código Penal incluyen las personas LGBTQ
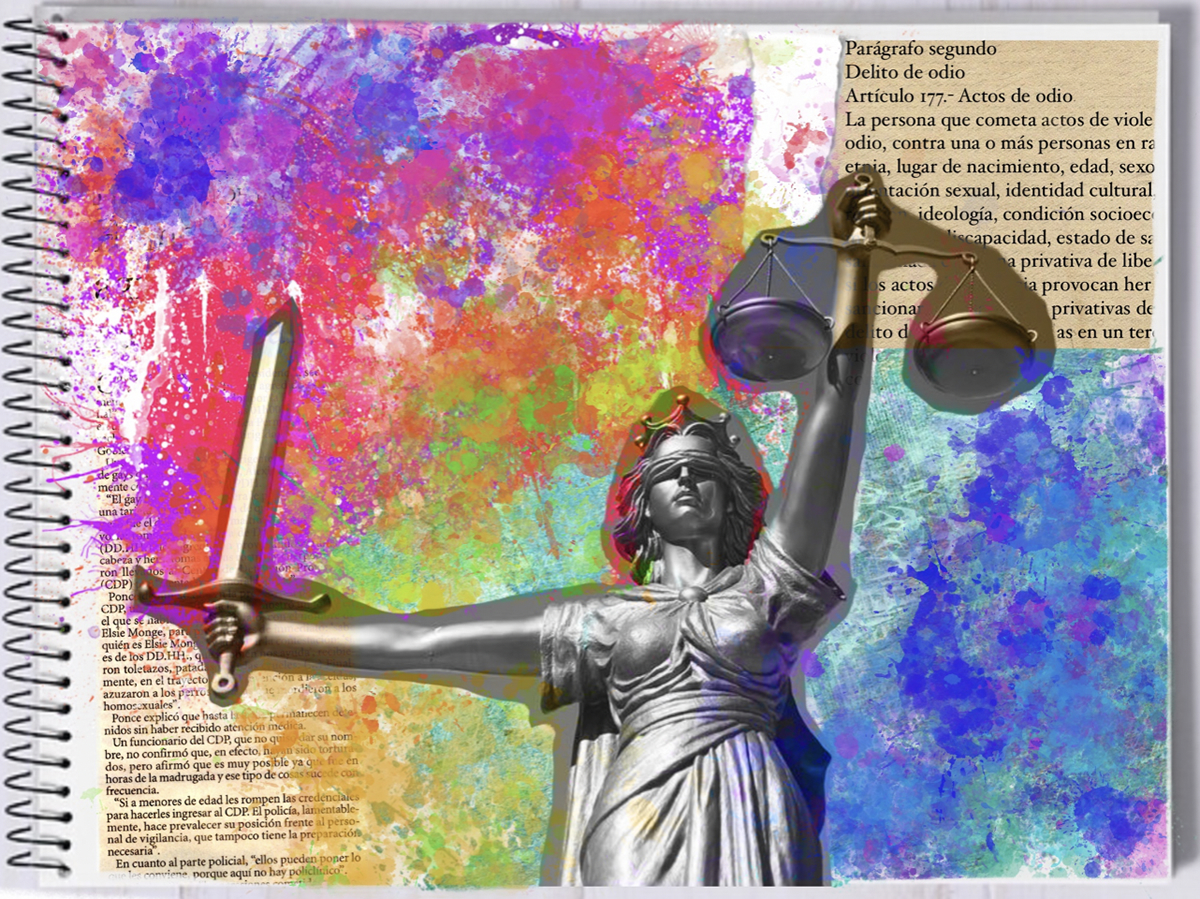
Por Óscar Molina V.
Domingo, noche, mediados de enero de 2022.
Ronny (nombre protegido) estaba en una parada de bus entre las calles 38 y Portete, en el sur de Guayaquil. Llevaba 25 minutos esperando y, como no pasaba ningún bus, decidió caminar a la casa de su amigo en el barrio Los Ceibos. Era un camino conocido. Nunca le había pasado nada.
Ronny –drag queen, cantante, 23 años– iba distraído, contestando un mensaje. Levantó la vista un rato, vio la rampa del puente Portete que iba a cruzar y empezó a subirlas concentrado en el teléfono. De pronto, de la oscuridad, salieron dos hombres. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron a un zaguán.
–Había ropa rasgada, colchones rotos, preservativos. Pensé que iba a ser un robo diminuto, pero cuando me arrastraron allá me imaginé que me iban a violar.
Mientras uno lo retenía, el otro le quitaba el celular, el short, el boxer, los zapatos. Ronny se quedó solo en camiseta. Tres hombres más aparecieron. Ronny quiso gritar, pero le taparon la boca. Lo ahorcaron.
–Y me empezaron a decir: ¿Te gustan los hombres, maricón? ¿Te gustan? Aquí tienes cinco.
Ronny no podía respirar. Con sus últimas fuerzas, le arañó la cara a quien lo retenía. Los agresores se fueron: se asustaron.
–Eran jovencitos, de esos manes que recién comienzan. Al verme, asimilaron que era gay, débil, y que me iba a dejar nomás. Me atacaron con más saña por mi condición.
Desnudo y descalzo, Ronny fue hasta una gasolinera para pedir ayuda. No le hicieron caso. Una señora lo vio, le dio una pantaloneta y le prestó el teléfono para que llamara a la Policía. Cuando llegaron, los policías le dijeron que no podían hacer nada porque no había una denuncia.
Al día siguiente, Ronny fue a una de las delegaciones de la Fiscalía en Guayaquil. Se puso al final de la fila: había unas 30 personas delante suyo. Esperó 40 minutos y, cansado, se fue.
–Igual no creo que hubiera servido de nada quedarme y denunciar, porque ni investigan.
Ronny dice que tampoco sabía que podía haber denunciado lo que le pasó como un delito de discriminación o de odio. No sabía, ni siquiera, que esos delitos existen en Ecuador.
***
Los delitos de odio se incluyeron en la legislación ecuatoriana en 2009, en la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, que mencionaba “cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas” a causa de su “orientación sexual o identidad sexual” (sic).
Actualmente, el Código Órganico Integral Penal (COIP), aprobado en 2014, tipifica el delito de odio. El artículo 177 define los “actos de odio” como cualquier acto “de violencia física o psicológica de odio” por razones de etnia, edad, “sexo, identidad de género y orientación sexual”, entre otros. La sanción para este delito es de uno a tres años de prisión.
Si la violencia mata a la persona, la pena es de 22 a 26 años.
En el COIP de 2014 también se incluyó el delito de discriminación en el artículo 176. En este caso, la persona que propague, practique o incite distinción, restricción, exclusión o preferencia por, entre otros motivos, identidad de género u orientación sexual, “será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía General de Estado, ejemplifica cada delito:
– Un delito de discriminación, por ejemplo, es si llego a un establecimiento de salud, soy una mujer lesbiana, pido atención gineco-obstétrica e indico que tengo relaciones sexuales con mi pareja, y el médico se asusta y me dice que no atiende a mujeres lesbianas. Está ejerciendo un acto de exclusión de mi derecho a la salud por mi orientación sexual, mi identidad y mi proyecto de vida. Si fuese un delito de odio, puede ser que, en esa revisión, el médico me empuja y me lastima con el aparato que usa para revisar mis órganos genitales.
El caso de Siri Daniela Aconcha, una mujer trans migrante de 22 años, configuraría un delito de discriminación. En abril de 2022, en una consulta en el hospital público Eugenio Espejo, en Quito, le fue negado su derecho a la salud. Aconcha denunció que el médico que la atendió le dijo que la transexualidad “es un trastorno” y amenazó con borrar sus datos del sistema.
Las implicaciones y consecuencias de los delitos de discriminación y de odio son claras. Pero la aplicación específica del delito de odio aún es un terreno movedizo.
Tesis y artículos que lo analizan coinciden en que la “subjetividad” de este delito es problemática. Abogados y jueces –indican estos análisis– tendrían dificultades para probarlo y juzgarlo como tal, pues se basa “en un elemento meramente subjetivo” como los sentimientos, “específicamente el odio”.
En un artículo de 2013 al respecto, Vicente Robalino Villafuerte (+), entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, concluye que, incluso, “resulta peligroso cuando las emociones son objeto de norma y no los bienes jurídicos aportados por la carta constitucional, dejando así a la administración de justicia en un debate de emociones y no de conceptos jurídicos”.
***
–No es difícil investigar un delito de odio si se tienen los elementos probatorios y las experticias periciales para hacerlo.
Lo dice Christian Paula, abogado, docente de la Universidad Central del Ecuador y miembro de Fundación Pakta. Paula reconoce la subjetividad de este delito y explica que ésta se refiere al móvil o al motivo que lo provoca.
–Lo que hay que entender es que hay un prejuicio subjetivo instalado en la persona agresora. La Fiscalía y los abogados de la acusación particular, entonces, deben tener la argucia para recaudar material probatorio coyuntural y psicológico del móvil del agresor.
Para eso, agrega, se debería hacer una pericia psicológica, otra de contexto –para saber cómo fue criada esa persona, su historia– y una de contexto de género, para identificar los prejuicios del agresor.
–Pero el problema –opina Paula– es que hay una deficiencia muy fuerte en servicios periciales en Ecuador.
Paula dice, además, que el artículo 81 de la Constitución establece la creación de “procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción” de delitos de violencia intrafamiliar, sexual, y crímenes de odio. Para los últimos, menciona los delitos contras niñas, niños, adolescentes y, entre otros, a “personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección”.
Incluso, según el mismo artículo, “se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo a la Ley”.
En 2014, un grupo de mujeres presentó una acción de inconstitucionalidad por omisión ante la Corte Constitucional debido a que la Asamblea no había creado dichos procedimientos. La Corte falló a favor.
–Pero la reforma para crear los procedimientos especiales y expeditos –dice Paula– recién se hizo en 2019. Y se colocó solo para los delitos de violencia psicológica contra las mujeres, y no desarrollaron los procedimientos especiales y expeditos penales para los delitos de odio (contra personas LGBTIQ+). Entonces la Asamblea sigue incumpliendo esta sentencia de la Corte Constitucional y el mandato de la Constitución.
Pedro Gutiérrez Guevara, abogade investigadore de Kuska Estudio Jurídico, considera por su parte que es complicado “regular” el odio.
–Sobre todo porque eso, hoy en día, nos pone en una tensión con lo que significaría patologizar a las personas agresoras o perpetradoras (…) Porque a veces con el odio, y con la patología, lo que sucede es que hay una institución que debe encargarse de eso, hay un profesional o una ciencia que tiene que encargarse de eso, porque es básicamente como una enfermedad que alguien tiene.
De ahí que Gutiérrez propone dejar de hablar de odio para hablar de violencia por prejuicios, pues éstos son generados por distintos sectores de la sociedad.
“Resulta problemático que el delito de odio en su redacción no prevea un elemento social/cultural que deba ser investigado, ya que los prejuicios no son construcciones aisladas, son sociales y funcionan en imaginarios colectivos”, escribe Guitiérrez en un artículo titulado (Re)pensar el delito de odio en Ecuador a partir de la muerte violenta de Javier Slater Viteri Alburqueque, incluido en un boletín dedicado al análisis jurídico, social y mediático de este caso de una muerte violenta de un joven homosexual en Arenillas, provincia de El Oro.
–En la violencia por prejuicio –añade– también podemos disputarle cosas al Estado. Porque aunque los prejuicios los generan distintos sectores de la sociedad, quien debería combatirlos, principalmente, es el Estado.
Para Gutiérrez, además, es necesaria una autocrítica frente al “discurso punitivista” que ve en el encarcelamiento “sin privilegios” una forma de castigo justa. Ese “reformismo penal que legitiman ciertos activismos LGBTIQ+”, escribe Gutiérrez en su artículo, “lo que permite es que ‘las malas personas’ terminan sobreviviendo en un sistema carcelario fallido”.
***
Stella Zonin Massi, abogada especialista en derechos humanos y género, dice que los prejuicios y la falta de perspectiva de género de los operadores de justicia también inciden directamente en esta problemática.
Zonin Massi investigó la dificultad de sancionar penalmente los delitos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. En 2020 –dice– encuestó por su cuenta a 72 empleados judiciales a escala nacional –entre jueces penales, fiscales, secretarixs, asistentes– y entrevistó a tres autoridades.
–Y la conclusión –dice Zonin Massi– fue que no tienen claro cuál es el protocolo para investigar un delito de odio porque es muy “subjetivo”. Algunxs incluso decían que no saben la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Lo común, entonces, es que, por facilidad, apliquen un delito más utilizado, como el asesinato.
Paula concuerda con lo de dicha “facilidad” y agrega que otro problema es que, al momento de poner la denuncia, la víctima no puede indicar en los formularios cuál es su orientación sexual o su identidad de género.
Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, reconoce la falta de esas categorías en los formularios.
–Hemos implementado una reingeniería en el SIAF (Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales) que contempla diferentes categorías de género y sus subcategorías, para mejorar esa data estadística de los casos y de las múltiples vulnerabilidades que atraviesan a una víctima. Por ejemplo, si es mujer, afrodesciente, lesbiana, etc. La idea es tenerlo listo a finales de año o a inicios del año que viene.
–¿Hace falta, sin embargo, más sensibilización para los operadores de justicia sobre este tema?
–Por supuesto, siempre digo que, para la mejora contínua, hay que partir desde el reconocimiento legítimo de que nos falta mucho por hacer. No invisibilizar ese reto y ese desafío (…). Tenemos también la dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional. Ellos están trabajando en programas de sensibilización frente al manejo y abordaje de casos con grupos históricamente vulnerados.
Guido Quezada, director de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía, indicó a través de correo electrónico que 78 servidores de la Fiscalía “aprobaron” el curso virtual Transversalización del Enfoque de Género en el sector público y privado, organizado por el Ministerio de Trabajo en junio de 2021.
En junio de 2022, la misma dirección, según Quezada, “coordinó” la participación de 40 servidores públicos en el curso virtual Desde adentro: Juntxs contra las violencias y discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o canon corporal, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos.
Quezada añadió que la dirección tiene planificado ejecutar otro “módulo” titulado Violencia de Género – Eje temático sobre la comunidad LGBTIQ, dirigido a fiscales, secretarios, asistente de fiscal personal de la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) y servidores de Direcciones de las provincias de Azuay, Guayas, Galápagos, Pichincha y Manabí” (sic).
***
Desde 2014 hasta mediados de junio de 2022 (mes en que se pidió la información), la Fiscalía registraba 2.708 actos de odio en fase pre procesal y procesal penal (es decir, la etapa de investigación con víctimas, testigos, etc., y la etapa acusatoria, de defensa y de emisión de una sentencia). Al preguntar cuántos de esos actos de odio correspondían a casos de personas de la comunidad LGBTIQ+, la Fiscalía respondió por correo electrónico: “la variable de LGBTIQ+ no se refleja en nuestro sistema” (sic).
Y aclaró que, en la información enviada, el tipo penal actos de odio está “desagregado en forma general como “Genero”, que es lo que refleja nuestro sistema” (sic).
Entre 2014 y mediados de junio de 2022, la Fiscalía registró 142 “Actos de odio (violencia de género)” en fase pre procesal y procesal penal.
***
Christian Paula, de Fundación Pakta, menciona al “caso Arce” como una sentencia ejemplar en la que, hasta ahora, se ha aplicado “de manera eficiente” el delito de odio. Este, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, es el primer caso de delito de odio racial sentenciado en el país.
Michael Arce entró a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL), en Quito, en 2011. Durante el reclutamiento, según la Fiscalía, fue “afectado física y psicológicamente por ser afroecuatoriano” por el teniente Fernando Encalada, su instructor.
Arce se retiró de la ESMIL por los maltratos y Encalada fue sentenciado a una pena de “cinco meses y veinticuatro días de prisión correccional”, como indica la sentencia, que incluyó también disculpas públicas.
Stella Zonin Massi, en cambio, nombra el caso de Javier Viteri como el primero hacia una persona de la comunidad LGBTIQ+ que podría y debería haber sido sentenciado como un delito de odio.
– Ese caso es claro. Ahí hubo saña. No le das 89 puñaladas a una persona solo porque sí. El delito principal era el odio. El militar que mató a Javier estaba motivado por el odio.
***
Javier Viteri era un chico homosexual de 22 años que vivía en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro. Trabajaba de ayudante en un consultorio odontológico: quería ser médico. El 27 de mayo de 2020, Viteri chateó por el servicio Messenger de Facebook con Hilmar Corozo, de 19 años, conscripto de las Fuerzas Armadas. Lo hizo 10 horas antes del encuentro por la noche.
Corozo fue a la casa de Javier y, 25 minutos después, salió corriendo de ahí, según recoge diario Extra. Cuando los amigos de Viteri entraron a su departamento –donde habían estado unos minutos antes–, lo encontraron muerto. Corozo lo había apuñalado en el cuello, la espalda, el abdomen y el tórax.
–Dentro la instrucción fiscal aparecían elementos que de, alguna u otra manera, hacían entender que estamos hablando de un delito de odio– dice Michael García Jaramillo, abogado de la familia Viteri.
– ¿Qué elementos?
– El chat que mantuvieron antes de lo ocurrido. Estamos hablando de dos personas de sexo masculino que tienen una conversación un poco más profunda, en el sentido de lo que podría llamarse algún tipo de relación. Otro elemento de convicción es que suben al departamento solo dos personas. Y la modalidad, el modus operandi: matar a una persona con cerca de 99 puñaladas. Pero, bueno, esas son potestades única y exclusivamente de Fiscalía.
El 9 de junio de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instó, sobre todo a la Fiscalía, a que se investigara el caso de Javier Viteri como un delito de odio.
La Defensoría del Pueblo, en el pronunciamiento, “deplora el posible cometimiento de un delito de odio, omitido por el fiscal a cargo, quien, según el reporte de medios de comunicación públicos y privados, habría formulado su acusación por el presunto delito de robo con resultado de muerte, mientras el juez de turno ordenó la investigación por el delito de asesinato”.
Tres días después, el 12 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, conformada por cerca de 30 organizaciones, emitió una alerta en la que señaló que la muerte de Viteri “configura un delito de odio y debe ser investigado de forma exhaustiva”.
Luego de un año, un mes y 10 días de la muerte de Viteri, como indicó le abogade Pedro Gutiérrez en Twitter, Corozo recibió una condena de 34 años y 8 meses por el delito de asesinato. La compensación para la familia, además, se fijó en 50 mil dólares.
🏳️🌈🇪🇨 Luego de 1 año, 1 mes y 10 días se dicta sentencia condenatoria de 34 años y 8 meses contra Hilmar Corozo por la muerte violenta del joven gay #JavierViteri por asesinato en Arenillas. Un caso que nos deja para pensar el subregistro del delito de odio y el punitivismo
— Pedro Gutiérrez Guevara (@GuevPedro) July 7, 2021
–¿Habría sido importante que se lo formulara como un delito de odio?
–Lo que mis clientes buscaban, los papás del hoy occiso, era justicia. Y si me preguntas a mí como abogado, pues, la justicia llegó, llegó. Más allá de que se haya imputado por A o B motivo– dice Michael García Jarramillo, abogado de la familia Viteri.
Juana Fernández, experta en género de la Fiscalía, acota:
–La valoración de la prueba no le corresponde a la Fiscalía, sino le corresponde al juez. Y quien efectivamente sanciona es el juez (…). Desde la dirección de Derechos Humanos emitimos un informe pormenorizado de estándares internacionales de derechos humanos a favor de que se tipifique por delito de odio. Sin perjuicio de ello, a pesar de reunir todos los elementos, el juez, al valorar la prueba, consideró que se debía sancionar por asesinato.
***
–Es lamentable (lo ocurrido con el caso Javier Viteri), porque si bien estamos luchando por leyes, reconocimientos, tipificaciones, condenas, etc., lamentablemente estas se enmarcan alejadas del marco que tiene que ver con respecto a las poblaciones LGBTI.
Es la opinión de Diane Rodríguez, directora de la Asociación Silueta X, y directora nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Silueta X ha recogido información sobre asesinatos desde 2013 y elabora el infome Runa Sipiy sobre “asesinatos, muertes violentas, no esclarecidas, muertes sospechosas de criminalidad, intentos de asesinatos, secuestros y torturas” de personas de la diversidad sexo genérica.
En 2021, según este informe, hubo 15 asesinatos a personas LGBTIQ+: 10 corresponden a mujeres trans y 5 a hombres homosexuales.
Hasta junio de 2022, dice Rodríguez, ya se registraban 16, y es probable que, hasta fin de año, se dupliquen.
– ¿Puede haber, entonces, un subregistro de delitos de odio hacia la población LGBTIQ+?
Rodríguez responde:
– O sea, no vamos a negar que, si matan a una persona de la diversidad, de repente no tiene que ver con que quien mata odia a personas gays, lesbianas, bisexuales o trans (…). El problema es que no se investigan los casos. El ecuatoriano común, en este momento, está viviendo lo que hemos vivido las personas LGBT desde hace años: te matan y nadie va preso. Esto nosotros lo hemos experimentado siempre.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre

Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
-

 Theater5 days ago
Theater5 days agoMagic is happening for Round House’s out stage manager
-

 Baltimore3 days ago
Baltimore3 days ago‘Heated Rivalry’ fandom exposes LGBTQ divide in Baltimore
-

 Real Estate3 days ago
Real Estate3 days agoHome is where the heart is
-

 District of Columbia3 days ago
District of Columbia3 days agoDeon Jones speaks about D.C. Department of Corrections bias lawsuit settlement




















